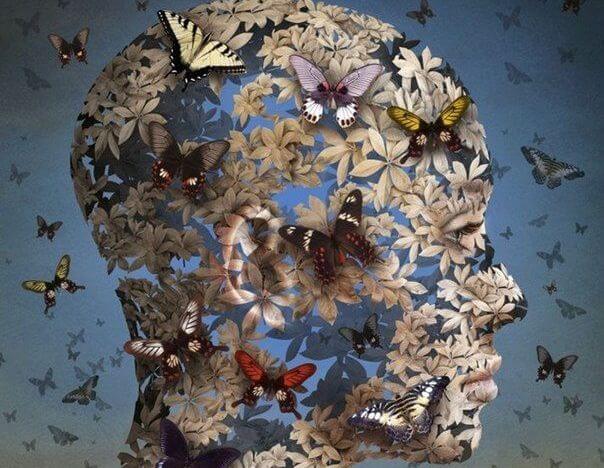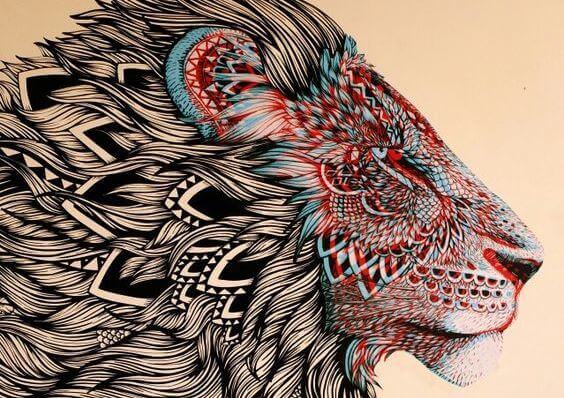por Edith Sánchez

Los seres humanos somos una amalgama de percepciones y de todas las emociones, sentimientos y pensamientos que tenemos. Todos estos elementos conforman una unidad y esa unidad da como resultado una forma de ser y de actuar en el mundo.
Nuestra mente es extraordinariamente poderosa y hábil para dirigir nuestra conducta, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Gracias a ella realizamos todos los procesos de pensamiento racional, pero también en ella se dejan sentir unas fuerzas extraordinariamente poderosas: las emociones.
Así, podemos decir que somos razón y emoción. Fuerzas que en ocasiones apuntan hacia el mismo lugar, pero que en otras se enfrentan y nos obligan a tomar una decisión. Tenemos la opción de seguir a nuestro “corazón” o de hacer caso a la lista de pros y contras.
“Cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás”
-Daniel Goleman-
La mayoría de estudios que han estudiado este proceso de decisión aseguran que, por lo general, ganan las emociones. Esto es así, básicamente, porque la razón ocupa un nivel superior en la escala de elaboración de las experiencias subjetivas. Así, se necesita más experiencia, más tiempo y un grado mayor de habilidad para construir razones que para dejar nacer emociones.

Las emociones: tan etéreas como el aire y tan peligrosas como el azufre
“Emoción”, etimológicamente significa: “movimiento o impulso”; “aquello que me mueve hacia”. Las emociones son experiencias subjetivas que inducen a actuar. Nacen básicamente de las percepciones frente al mundo, antes que de un razonamiento como tal. Simplemente, algo que se percibe como beneficioso, desata emociones de agrado. Igual al contrario.
Muchas de las conductas humanas dependen de las emociones. Estas, por lo tanto, pueden ser trascendentales o al menos tener un gran peso en las decisiones que tomamos. Es más, por lo general, son determinantes

El miedo, por ejemplo, es una emoción muy poderosa, según el psicólogo especializado Rob Yeung. De ahí que la utilicen con frecuencia los medios de comunicación y sea una eficaz estrategia en política. De igual modo, la vergüenza y el orgullo son emociones que hacen muy manipulable al ser humano.
Explorando el origen de las emociones…
En teoría, las emociones no son determinantes, pero sí pueden ser muy decisivas. Son intrínsecas al ser humano y van inmersas en sus juicios y deliberaciones en la vida. No se trata de negarlas, sino de identificarlas y aprender a canalizarlas para nuestro propio bien.
Hay muchos ejemplos cotidianos que nos muestran cómo las emociones dominan buena parte de la conducta humana. Por ejemplo, cuando alguien piensa que debe ser más paciente, pero llegado el caso de tener que esperar en una fila, o tolerar una tardanza, se desespera y se olvida de su propósito.
Las emociones, por lo general, obedecen a causas que desconocemos
No sabemos exactamente por qué llegamos a sentir una intensa ira cuando nos sirven un café frío, si nuestra mente nos dice que realmente no es algo demasiado importante. También solemos ignorar por qué nos da tanto miedo hablar en público, por ejemplo, si finalmente es una situación que se puede controlar.
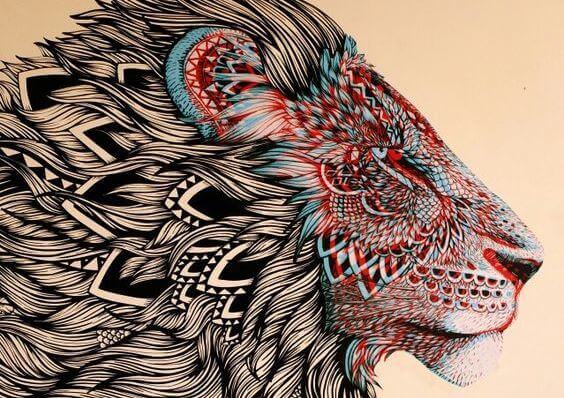
La verdad es que el poder de las emociones precisamente viene dado por lo indefinido de su origen y de su desarrollo. Forman parte de una zona de nosotros mismos que resulta difusa y a veces incomprensible. Sin embargo, de fondo, en cada emoción lo que toma forma son nuestros instintos… de conservación, de preservación de la especie, de defensa, de ataque, etc.
¿Hay divorcio entre la razón y la emoción?
La verdad es que no hay una frontera tajante que separe la emoción de la razón. En realidad, se trata de dimensiones del ser humano que están siempre actuando conjuntamente. Las emociones dan lugar a determinados pensamientos y los pensamientos, a su vez, hacen nacer las emociones.
Toda emoción es pensada en alguna medida. Cuando esa medida es baja, da lugar a emociones confusas y erráticas. Cuando la medida del razonamiento es alta, permite tener una experiencia de la realidad más profunda y equilibrada.
La emoción poco tamizada a través de la razón da lugar a una percepción distorsionada de la realidad
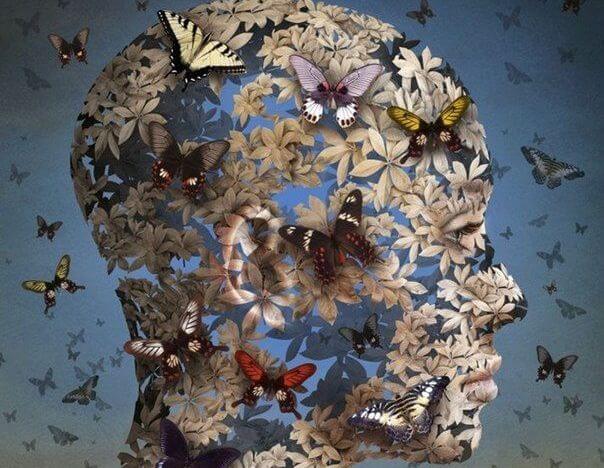
Quienes se dicen “altamente racionales” no escapan a esa lógica. Si se mira con detenimiento, esa negativa a permitir que las emociones se cuelen en la vida probablemente obedece a un profundo temor de “perder el control” que supuestamente se tiene.
De igual manera, imaginar acciones puramente emocionales, sin un ápice de razón, es más o menos absurdo. El ser humano no puede renunciar a la corteza cerebral, a menos que sufra una lesión o inhiba las funciones cerebrales mediante algún químico.
Lograr el equilibrio entre razón y corazón
Las emociones no son caballos briosos y desbocados a los que debamos “ponerles la rienda”. Nos constituyen como seres humanos y forman parte de un valioso bagaje subjetivo que contribuye a otorgarle un significado propio al mundo. Ni tienen por qué ser “erradicadas”, ni tienen por qué ser negadas o desvalorizadas.
Todo lo contrario: ser capaz de sentir es ser capaz de ser humano. Solo sobre la base de las emociones se edifica el amor, el sacrificio, los grandes sueños y las grandes hazañas. Sin embargo, esto no quiere decir que podamos o debamos dejar esas emociones “en bruto” y conformarnos con experimentarlas sin reflexionar sobre de ellas.

Un punto de equilibrio se alcanza cuando somos capaces de estar atentos a lo que sentimos, no con el objetivo de defendernos de ello, sino con el propósito de canalizar esas mismas emociones de modo que sean provechosas. Eso quiere decir que si siento miedo, la mejor opción es reconocerlo, explorarlo y, por qué no, convertirlo en una fuerza a mi favor. Si tengo miedo de hablar en público, quizás pueda diseñar ayudas tecnológicas excelentes para que me ayuden a enfrentarlo.
Las emociones nos influyen más que la razón porque están en una zona de nuestro cerebro más primitiva y, por tanto, más profunda. Se hallan en la base de todo lo que somos. La razón es como un cincel con el que se pueden pulir esas emociones para pacificarlas y permitir que nos ayuden a llevar una vida mejor.
Publicado en La Mente es Maravillosa. Post original aquí.
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
Me gusta:
Me gusta Cargando...
Share
 Las personas que experimentan ansiedad, sobre todo cuando viven un ataque de pánico, saben perfectamente que el mundo se reduce instantáneamente a sí mismas. Durante un ataque de pánico el cerebro emocional toma el mando, apaga el cerebro racional y solo se preocupa por su supervivencia. Por eso, una persona que sufre un ataque de pánico mientras vuela no se preocupa por el hecho de que el avión tenga que desviar su ruta y esto afecte los planes de cientos de pasajeros. En ese momento, esa persona en lo único que piensa es en estar en tierra firme. Ahora un estudio nos desvela cuál es la conexión entre la ansiedad y esa forma de egocentrismo.
Las personas que experimentan ansiedad, sobre todo cuando viven un ataque de pánico, saben perfectamente que el mundo se reduce instantáneamente a sí mismas. Durante un ataque de pánico el cerebro emocional toma el mando, apaga el cerebro racional y solo se preocupa por su supervivencia. Por eso, una persona que sufre un ataque de pánico mientras vuela no se preocupa por el hecho de que el avión tenga que desviar su ruta y esto afecte los planes de cientos de pasajeros. En ese momento, esa persona en lo único que piensa es en estar en tierra firme. Ahora un estudio nos desvela cuál es la conexión entre la ansiedad y esa forma de egocentrismo.


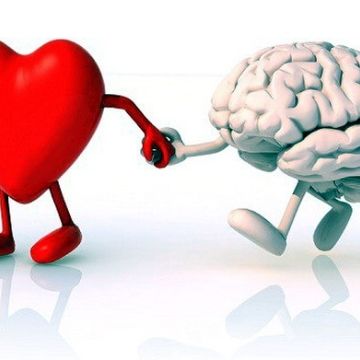
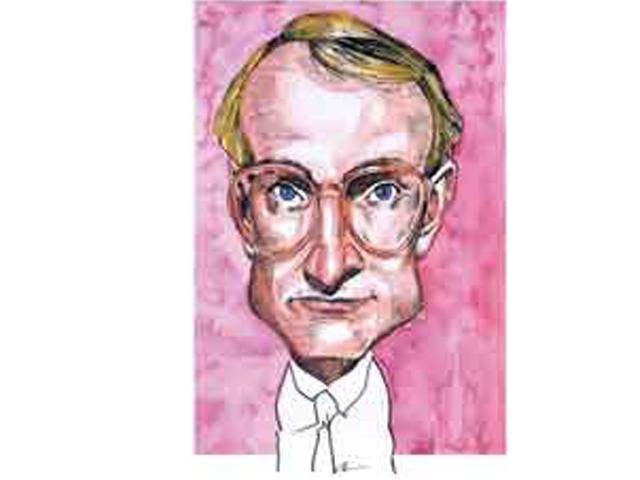 Michael Porter es reconocido mundialmente como el padre de la estrategia moderna y como el pensador más influyente en materia de management y competitividad. Es autor de 17 libros y más de 120 artículos de influencia internacional.
Michael Porter es reconocido mundialmente como el padre de la estrategia moderna y como el pensador más influyente en materia de management y competitividad. Es autor de 17 libros y más de 120 artículos de influencia internacional.