por Óscar Fajardo
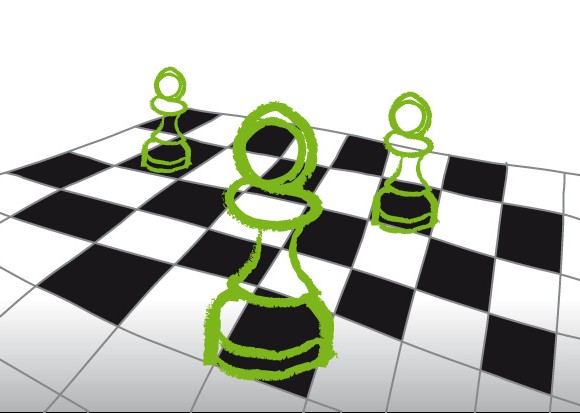 El Posicionamiento es posiblemente uno de los conceptos más manejados en el mundo del management actual y, sin embargo, es uno de los peor entendidos a la hora de definirlo y de ponerlo en práctica.
El Posicionamiento es posiblemente uno de los conceptos más manejados en el mundo del management actual y, sin embargo, es uno de los peor entendidos a la hora de definirlo y de ponerlo en práctica.
Lo que parece claro y todos hemos asumido, es que en los primeros tiempos del siglo XXI, el Posicionamiento es una base fundamental para todas aquellas organizaciones que pretendan diferenciarse y tener una larga vida. Con el poder de negociación y elección en manos del cliente, con empresas globalizadas que compiten en todo el mundo, con innovaciones constantes que dejan obsoletos los productos y servicios en escaso tiempo y con una competencia cada vez más feroz, parece claro que hoy más que nunca se cumple una de las leyes de Ries en la que comentaba que la verdadera batalla se juega en la mente del consumidor.
Y es ahí donde el Posicionamiento adquiere una relevancia básica y fundamental. A pesar de ello, son pocas las compañías que acometen una estrategia clara de posicionamiento. Tanto es así, que en las escuelas de negocio más relevantes, muchos de sus docentes todavía siguen hablando del ejemplo de posicionamiento de la marca Volvo como equivalente de seguridad como uno de las muestras paradigmáticas de posicionamiento, aun a pesar de que la firma de automóviles hace tiempo que perdió dicho posicionamiento. Esto es fruto de la dificultad para encontrar ejemplos de empresas que hayan realizado un trabajo de posicionamiento adecuado en los últimos tiempos.
Concepto de Posicionamiento
A la hora de plasmar el concepto de Posicionamiento, la definición más extendida es la de que Posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor. Aun siendo un definición bastante ajustada y sencilla, el Posicionamiento tiene un factor que no aparece en esta definición, cual es la competencia. Y tampoco queda muy claro que queremos decir con la palabra lugar.
El Posicionamiento, por tanto, podríamos definirlo como la imagen percibida por los consumidores de mi compañía en relación con la competencia. El primer concepto de importancia es que, efectivamente, el Posicionamiento es una batalla de percepciones entre mi marca y mi compañía y la de los competidores.
Y el segundo concepto de interés, es que al ser el ámbito de las percepciones, se juega sobre todo en la mente del consumidor. Es por ello que en el proceso de Posicionamiento, no solo cuentan las acciones que desde la empresa desarrollemos, sino que también dependerá de los públicos de interés que afecten a nuestra comunicación y de las percepciones del consumidor, así como de las acciones desarrolladas por la competencia.
El Posicionamiento así entendido nos lleva a poner en marcha un proceso de análisis tanto interno como externo para conseguir la imagen ideal en la mente del consumidor frente a la competencia. Una de las dudas que pueden surgir ante esta definición es la diferencia que existe entre imagen y posicionamiento.
La diferencia fundamental es que la imagen es cómo me perciben los consumidores mientras que el posicionamiento es cómo me perciben los consumidores frente a la competencia. Es la competencia el factor que hace que la imagen y el posicionamiento sean diferentes. Mi marca puede compartir factores o atributos de imagen con otras marcas, pero mi posicionamiento en la mente del consumidor siempre será diferente de esas otras marcas.
Los tres pilares básicos del Posicionamiento
Existen tres pilares que son básicos para entender el fenómeno del Posicionamiento. El primero es el de identidad, que debe ser comprendido como lo que nuestra empresa realmente es.
El segundo es la comunicación, que representa lo que la empresa pretende transmitir al público objetivo.
El tercer pilar es la imagen percibida, que es el cómo realmente nos ven los consumidores.
Cualquier organización que tenga una intención seria de poner en marcha una estrategia de Posicionamiento, debe tener en cuenta estos tres aspectos.
Respecto a la identidad, será necesario realizar un análisis interno para saber lo que realmente somos.
Una vez realizado, intentaremos poner en marcha un proceso de comunicación para intentar transmitirlo a los diversos públicos.
Una parte de esta comunicación será controlada, y será tanto interna (con comportamientos de nuestros empleados, nuestra cultura, nuestra misión y visión…) como externa, a través de la promoción. Otra parte, inevitablemente, no será controlada por la organización, sino que quedará en manos de los medios de comunicación y de otros medios y soportes a través de los cuales realizaremos dichas comunicaciones.
El método para fijar el Posicionamiento
El Posicionamiento es un proceso que consta de tres etapas generales.
1) Posicionamiento analítico
En esta primera etapa, se debe fijar exactamente el posicionamiento actual que posee nuestra compañía. Consiste en analizar, de manera interna, nuestra identidad corporativa, examinando nuestra misión, visión, cultura, objetivos y atributos a proyectar; y de manera externa, la imagen percibida por los grupos de interés, la imagen de la competencia y los atributos más valorados por el público objetivo al que nos dirigimos, con el fin de conocer cuál podría ser el posicionamiento ideal.
Con el posicionamiento analítico, conseguiremos fijar cuál es nuestro posicionamiento actual con respecto a la competencia y en el contexto en el que competimos, y cuáles son los atributos que debemos potenciar para conseguir un posicionamiento ideal.
Si detallamos un poco más los pasos a seguir en dicho posicionamiento analítico, veremos que a la hora de analizar la identidad corporativa, elaboraríamos lo que académicamente se denominan ideogramas e identigramas, que son representaciones visuales de lo que es hoy en día nuestra identidad y lo que pretendemos que sea (ideograma) y de los atributos a proyectar (identigrama).
Estas dos representaciones están formadas por un conjunto de atributos que, debidamente ponderados, representan el dónde estamos y el dónde queremos estar, así como los respectivos gaps en este proceso. Una vez realizado este análisis, habremos fijado exactamente nuestra identidad.
Ahora resta el analizar la información externa de la competencia, del público objetivo de nuestro contexto y de los atributos más valorados o preferencia ideal. La mejor forma de aproximarnos a esta información es a través de investigaciones de mercado, las cuales, normalmente comenzarán con el examen de datos secundarios y de fuentes externas e internas, para pasar posteriormente a la obtención de datos primarios mediante investigaciones cualitativas y cuantitativas, que nos permitan conocer exactamente qué imagen percibida tienen los consumidores de nuestra organización, qué imagen tienen de la competencia y qué posicionamiento sería el ideal.
2) Posicionamiento estratégico
En esta fase, la dirección decide con los resultados obtenidos en el Posicionamiento Analítico, unos atributos y unos objetivos a poner en marcha, una estrategia de mensaje, una estrategia de medios y un plan de acciones tácticas a ejecutar para poner en marcha dicho Posicionamiento.
Este proceso, por tanto, comienza con un imagograma o representación visual de la verdadera imagen a transmitir o ideal al que queremos llegar tras la anterior etapa. Una vez representado, se decide el mensaje, los medios y los soportes en los que debemos poner en marcha la comunicación, sabiendo que dicha comunicación es en parte controlada y en parte no lo es porque se produce a través de medios que influyen en el resultado de la misma. Por último, se definen las acciones concretas que se van a realizar para obtener dichos resultados.
3) Control del posicionamiento
Una vez realizado este proceso, es necesario que midamos la eficacia de nuestra comunicación a través del análisis nuevamente de nuestra identidad e imagen percibida. Si es coincidente con nuestros objetivos, nos mantendremos vigilantes y realizaremos trabajo de mantenimiento del posicionamiento. Si no es coherente con lo planificado, se tomarán las medidas pertinentes para llegar al objetivo fijado.
Por tanto, la estrategia de posicionamiento es algo vivo, que siempre debe estar presente en la agenda de los directores, y que no es estático, ya que la competencia y las percepciones de los consumidores cambian de forma constante, por lo que el trabajo de posicionamiento ha de ser continuo.
Tipos de posicionamiento
En realidad, hay tantos tipos de posicionamiento como permita nuestra imaginación y nuestra capacidad para conocer las preferencias, comportamientos y actitudes de los consumidores. Sin embargo, existen algunos que son bastante comunes y que se suelen manejar con asiduidad:
+Posicionamiento por atributos: es el más clásico. Se trata de conocer bien nuestros atributos y comunicar sobre todo aquél que mejor trabajamos y que más valorado sea por el público.
+Posicionamiento respecto a la competencia: aquí se trata de compararnos con la competencia para que la gente nos sitúe. Este posicionamiento es muy típico de marcas que desean adquirir relevancia en una categoría en la que acaban de entrar como nuevos competidores.
+Posicionamiento por precio: en aquellos mercados donde el precio es una variable fundamental, muchas empresas deciden enfocarse a este posicionamiento. Su desventaja es que es frágil y no genera lealtades.
+Posicionamiento por metas: muchas marcas se posicionan como la mejor opción para que el consumidor consiga sus metas.
+Posicionamiento por comportamiento: otras compañías se identifican con determinados comportamientos de los consumidores.
+Posicionamiento por uso: muchas empresas posicionan su marca o producto en función del uso que el consumidor da al mismo.
+Posicionamiento por beneficios buscados: este posicionamiento consiste en averiguar los beneficios buscados por los consumidores en el producto o servicio, e identificarse con el mismo como la mejor forma de conseguir dicho beneficio.
+Posicionamiento geográfico y demográfico: muchas marcas se identifican con variables puramente geográficas como países o demográficas, como productos específicos para determinadas razas, niveles educativos…
+Posicionamiento por estilo de vida: aquí se trata de posicionarse como una marca que se relaciona con determinados estilos de vida.
+Posicionamiento como líder de categoría: es el típico de las marcas creadoras de la categoría, aunque este posicionamiento debe ir acompañado de otros como el estilo de vida o beneficios buscados para ser más permanente.
+Posicionamiento por calidad: al igual que por el precio, podemos distinguir la marca por la calidad del producto.
+Posicionamiento por combinación: muchas marcas se posicionan como las mejores para combinar con otras opciones. Este posicionamiento está surgiendo con fuerza en estos tiempos gracias a la confluencia de sectores y al auge del marketing colaborativo entre organizaciones de mercados complementarios.
Peligros básicos del Posicionamiento
Para finalizar, cuando se pone en marcha este proceso de posicionamiento, es importante saber que podemos enfrentarnos a los siguientes peligros:
+Sobreposicionamiento: esto ocurrirá si hemos acotado tanto nuestro posicionamiento que el contexto en el que se mueve nuestra marca ha quedado tan reducido que limita la extensión de la misma a otras categorías.
+Subposicionamiento: la marca tiene un posicionamiento indiferenciado del resto de marcas y no destaca.
+Posicionamiento dudoso: los atributos elegidos a comunicar no tienen un reflejo fiel en las características del producto o servicio y el consumidor duda de su veracidad.
+Posicionamiento confuso: se afirman demasiados atributos del producto y ninguno arraiga con fuerza suficiente en la mente del consumidor.
Por último, recordar que el posicionamiento es un proceso que se trabaja de manera constante y a largo plazo, y que es imposible conseguir un posicionamiento coherente y consistente si no se ha implicado a toda la organización en este proceso, si no hay un apoyo claro de la dirección y si no se comunica de forma adecuada a todos los empleados y colaboradores de la compañía.
Publicado en Friendly Business. Post original aquí.
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
Me gusta:
Me gusta Cargando...
Share
 El Management nació como disciplina a mediados del siglo XX. Es muy joven pero ha “vivido” mucho durante este tiempo. Puede considerarse como una de las disciplinas modernas con mayor madurez. El Management es una más de las ciencias humanas. Interdisciplinar como la mayoría. A caballo entre la economía y la psicología, la sociología y la estrategia militar. Y como las demás ciencias (incluso la física) sabe que no será nunca más que un conjunto de hipótesis válidas de manera provisional. Siempre dispuestas para ser sustituidas por otras mejores si la evidencia falla. Y falla muy a menudo… Debido a su juventud y a este estatus de provisionalidad hay tan pocas fórmulas y tan escasas recetas en Management. Hay, eso sí, mucho ejemplo y mucha casuística. No puedo decirte lo que funciona –dicen los gurúes del Management- sino lo que funciona bajo tales y cuales condiciones. Pero aun así –continúan- no te aseguro nada. Ni siquiera que funcione lo que te aconsejo. En otras palabras: si haces lo que hicieron empresarios de éxito y les imitas, lo mismo acabas fracasando y arruinándote. Es más: quizá te convenga hacer todo lo contrario. El Management como la medicina, la antropología y tantas otras disciplinas humanas se estudia con el método del caso. Lo cual supone aceptar que se trata de encontrar más que respuestas a nuestros problemas de gestión buenas preguntas sobre los mismos y tendencias estadísticas o frecuencias de acierto y error. Los mejores médicos, los mejores managers lo son porque hacen buenas preguntas y porque viven luego con una enorme cuota de incertidumbre en sus respuestas de una manera consciente y a sabiendas. Esto no quiere decir que vivamos sin reglas y leyes. Cien años de Management y gente como Drucker, Argyris, Tylor, Herzberg, Schein, Simon, Prahalad, Peters, Covey, Lewin, Mintzberg y tantos otros nos han dejado ya una enorme cantidad de ellas. Sin embargo aún con estas reglas y leyes en la mano es preciso mucho arte y no poco de intuición. Admiramos, en efecto, al médico o al Manager con “olfato”, con “ojo clínico” para los negocios. Que saben ver oportunidades o causas de dolencias que a otros escapan aplicando las reglas y leyes de los libros de Medicina o de Management. Admiramos al líder que fuera de todo lo esperable arrastra valiéndose de evidencias que para los demás no existen. Ambos se parecen en que son personas con grandes dosis de intuición. Procesan a enorme velocidad datos y evidencias que otros ignoran, tendencias y estados de opinión que los demás no ven siquiera. Luego, eso sí, necesitan de alguien que sepa explotar lo detectado. Y si este fenómeno de la doble capacidad siempre se ha dado parece evidente que hay momentos en los que es más útil la intuición que la razón. Estos años son de éstos. Después de años de ventaja de la regla (tiempos estables y predecibles) llegan otros en los que la intuición es más útil. Disfrutemos mientras.
El Management nació como disciplina a mediados del siglo XX. Es muy joven pero ha “vivido” mucho durante este tiempo. Puede considerarse como una de las disciplinas modernas con mayor madurez. El Management es una más de las ciencias humanas. Interdisciplinar como la mayoría. A caballo entre la economía y la psicología, la sociología y la estrategia militar. Y como las demás ciencias (incluso la física) sabe que no será nunca más que un conjunto de hipótesis válidas de manera provisional. Siempre dispuestas para ser sustituidas por otras mejores si la evidencia falla. Y falla muy a menudo… Debido a su juventud y a este estatus de provisionalidad hay tan pocas fórmulas y tan escasas recetas en Management. Hay, eso sí, mucho ejemplo y mucha casuística. No puedo decirte lo que funciona –dicen los gurúes del Management- sino lo que funciona bajo tales y cuales condiciones. Pero aun así –continúan- no te aseguro nada. Ni siquiera que funcione lo que te aconsejo. En otras palabras: si haces lo que hicieron empresarios de éxito y les imitas, lo mismo acabas fracasando y arruinándote. Es más: quizá te convenga hacer todo lo contrario. El Management como la medicina, la antropología y tantas otras disciplinas humanas se estudia con el método del caso. Lo cual supone aceptar que se trata de encontrar más que respuestas a nuestros problemas de gestión buenas preguntas sobre los mismos y tendencias estadísticas o frecuencias de acierto y error. Los mejores médicos, los mejores managers lo son porque hacen buenas preguntas y porque viven luego con una enorme cuota de incertidumbre en sus respuestas de una manera consciente y a sabiendas. Esto no quiere decir que vivamos sin reglas y leyes. Cien años de Management y gente como Drucker, Argyris, Tylor, Herzberg, Schein, Simon, Prahalad, Peters, Covey, Lewin, Mintzberg y tantos otros nos han dejado ya una enorme cantidad de ellas. Sin embargo aún con estas reglas y leyes en la mano es preciso mucho arte y no poco de intuición. Admiramos, en efecto, al médico o al Manager con “olfato”, con “ojo clínico” para los negocios. Que saben ver oportunidades o causas de dolencias que a otros escapan aplicando las reglas y leyes de los libros de Medicina o de Management. Admiramos al líder que fuera de todo lo esperable arrastra valiéndose de evidencias que para los demás no existen. Ambos se parecen en que son personas con grandes dosis de intuición. Procesan a enorme velocidad datos y evidencias que otros ignoran, tendencias y estados de opinión que los demás no ven siquiera. Luego, eso sí, necesitan de alguien que sepa explotar lo detectado. Y si este fenómeno de la doble capacidad siempre se ha dado parece evidente que hay momentos en los que es más útil la intuición que la razón. Estos años son de éstos. Después de años de ventaja de la regla (tiempos estables y predecibles) llegan otros en los que la intuición es más útil. Disfrutemos mientras.

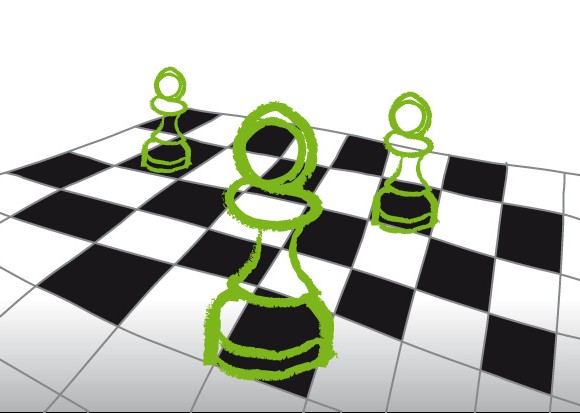 El Posicionamiento es posiblemente uno de los conceptos más manejados en el mundo del management actual y, sin embargo, es uno de los peor entendidos a la hora de definirlo y de ponerlo en práctica.
El Posicionamiento es posiblemente uno de los conceptos más manejados en el mundo del management actual y, sin embargo, es uno de los peor entendidos a la hora de definirlo y de ponerlo en práctica.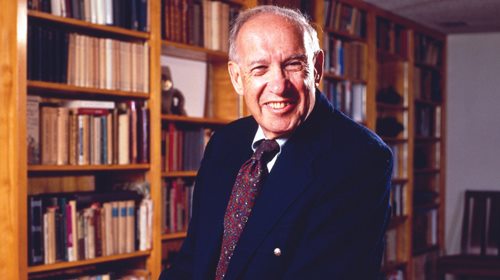

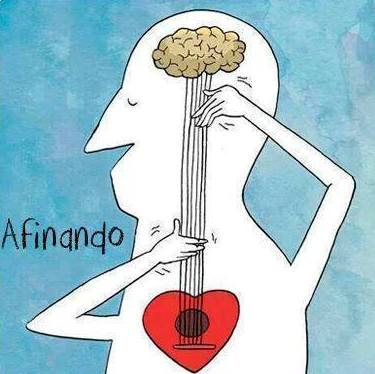 “El ‘coaching’ consiste en averiguar lo suficiente del cerebro hasta conseguir que éste trabaje en su propio interés”. Son las palabras Paul Brown, creador del modelo neuro-conductual (NBM o Neuro Behavioural Modeling) y del Modelo de Integración de Sistemas Organizacionales. Considerado un gurú del ‘coaching’, Brown ha impartido una acción formativa ante unos 70 profesionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizada por Leister Consultores con la colaboración de Santander Business School y la consultora Leading Change.
“El ‘coaching’ consiste en averiguar lo suficiente del cerebro hasta conseguir que éste trabaje en su propio interés”. Son las palabras Paul Brown, creador del modelo neuro-conductual (NBM o Neuro Behavioural Modeling) y del Modelo de Integración de Sistemas Organizacionales. Considerado un gurú del ‘coaching’, Brown ha impartido una acción formativa ante unos 70 profesionales en la Escuela de Organización Industrial (EOI), organizada por Leister Consultores con la colaboración de Santander Business School y la consultora Leading Change.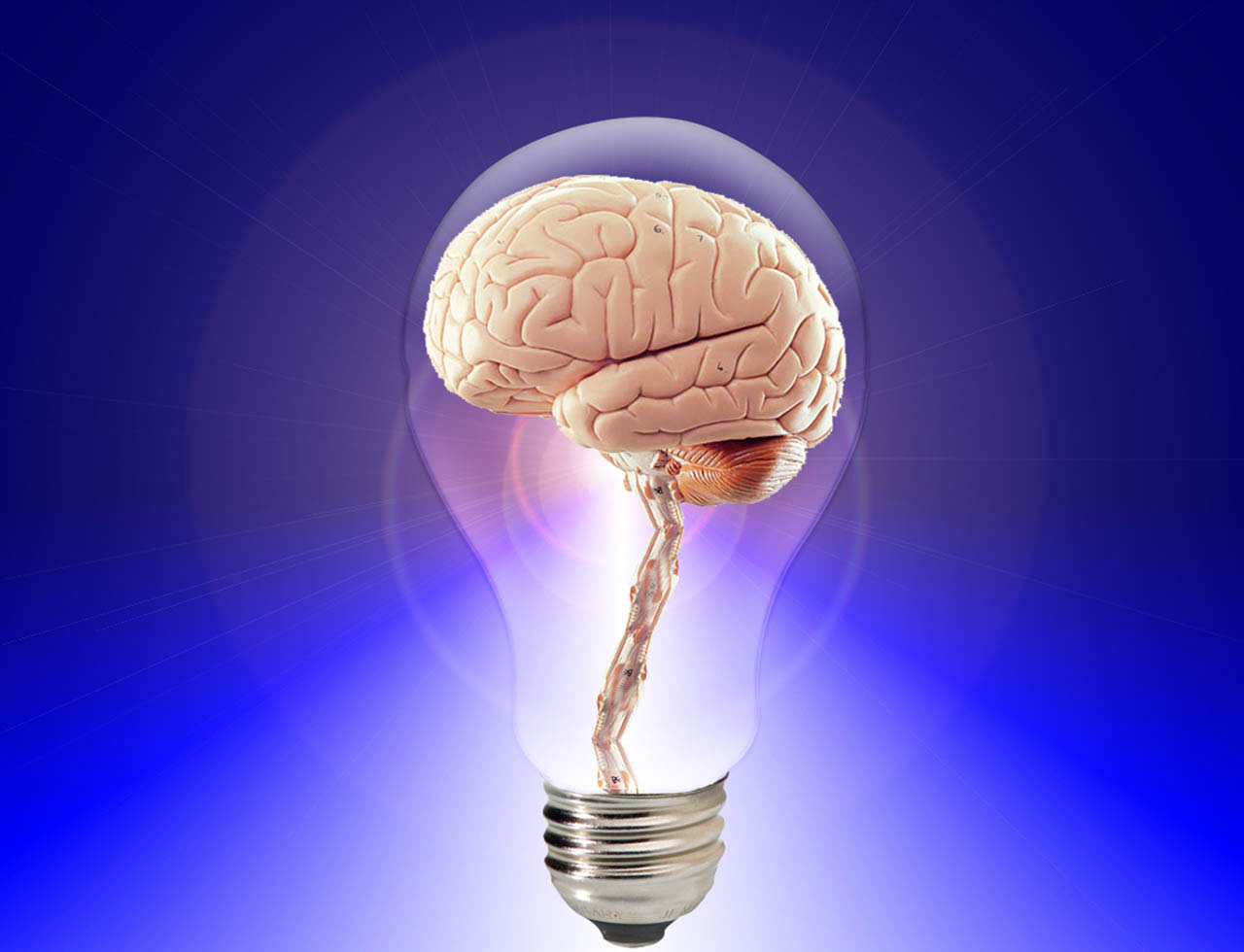 “Todo, absolutamente todo, está en el cerebro”. La frase bien pudiera provenir sencillamente de la sabiduría popular, pero adquiere un cariz científico cuando se sabe que es el título de una entrevista realizada a Manuel Martín-Loeches, profesor de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y Director de la Sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Este prestigioso investigador considera que nuestro cerebro es flexible para cambiar y aprender con las experiencias y que podemos activar y usar nuestro cerebro de una manera eficiente para conseguir una vida feliz.
“Todo, absolutamente todo, está en el cerebro”. La frase bien pudiera provenir sencillamente de la sabiduría popular, pero adquiere un cariz científico cuando se sabe que es el título de una entrevista realizada a Manuel Martín-Loeches, profesor de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y Director de la Sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Este prestigioso investigador considera que nuestro cerebro es flexible para cambiar y aprender con las experiencias y que podemos activar y usar nuestro cerebro de una manera eficiente para conseguir una vida feliz.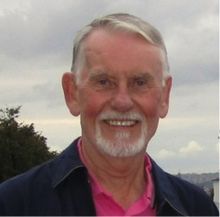 He comenzado a releer un libro que pasó por mis manos hace muchos años. Se trata de
He comenzado a releer un libro que pasó por mis manos hace muchos años. Se trata de  Así pues, frente a la estructura lineal de lo que hay que hacer, frente a la definición de un camino, se plantea un movimiento político de negociaciones constantes para formular retos cambiantes. Acuerdos y desacuerdos que reflejan tensiones por el poder y por aquello que se cree hace falta en cada momento.
Así pues, frente a la estructura lineal de lo que hay que hacer, frente a la definición de un camino, se plantea un movimiento político de negociaciones constantes para formular retos cambiantes. Acuerdos y desacuerdos que reflejan tensiones por el poder y por aquello que se cree hace falta en cada momento.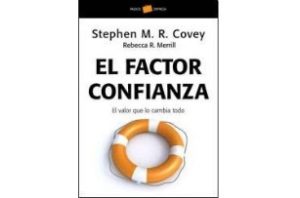 En esta entrevista exclusiva para GESTIÓN, Stephen M. R. Covey, autor del bestseller del New York times “The Speed of Trust” (El Factor Confianza) y considerado como el máximo referente mundial sobre cómo transformar la confianza en las organizaciones en una ventaja competitiva, nos explica, entre otras cosas, porqué la confianza es hoy la competencia clave de liderazgo en la nueva economía global.
En esta entrevista exclusiva para GESTIÓN, Stephen M. R. Covey, autor del bestseller del New York times “The Speed of Trust” (El Factor Confianza) y considerado como el máximo referente mundial sobre cómo transformar la confianza en las organizaciones en una ventaja competitiva, nos explica, entre otras cosas, porqué la confianza es hoy la competencia clave de liderazgo en la nueva economía global.