Por Isabel Carrasco González

 David K. Williams y Mary Michelle Scott, CEO y Presidente respectivamente de Fishbowl, (una de las empresas de software norteamericanas que está experimentando mayor crecimiento en la actualidad), en Harvard Business Review Blog Network del pasado 10 de diciembre, planteaban que el mayor impedimento para la innovación es el miedo y el silencio y proponían medidas para vencerlos.
David K. Williams y Mary Michelle Scott, CEO y Presidente respectivamente de Fishbowl, (una de las empresas de software norteamericanas que está experimentando mayor crecimiento en la actualidad), en Harvard Business Review Blog Network del pasado 10 de diciembre, planteaban que el mayor impedimento para la innovación es el miedo y el silencio y proponían medidas para vencerlos.
Comenzaban por recordar como una investigación llevada a cabo en el año 2004 por Elizabeth Wolf Morrison y Frances J. Milliken para la Academy of Management Review encontraba que el miedo y el silencio resultante de trabajar en una cultura en la que impera el temor son los mayores obstáculos para la innovación.
En dicho estudio planteaban que en muchas organizaciones los profesionales que en ellas trabajan conocen la razón y la solución de muchos de los problemas que afectan a las mismas pero no se atreven a hablar con sus superiores. Piensan que se encontrarían con repercusiones negativas si lo hacen y que el resultado de todas formas sería el mismo, puesto que no se tendrían en cuenta sus ideas.
 A este fenómeno las investigadoras lo llaman el “silencio organizacional” y es un potencial impedimento peligroso para el aprendizaje y el cambio organizacional, ya que frena el desarrollo de organizaciones pluralistas en las que se estimula y valora la expresión de múltiples perspectivas y opiniones. Diversos estudios sobre el proceso de toma de decisiones han demostrado que la calidad de las decisiones aumenta cuando se consideran diversas perspectivas y alternativas. la innovación se ha comprobado que se produce cuando los profesionales pueden sentirse libres para ofrecer ideas totalmente nuevas y cuando pueden cuestionarse las creencias y prácticas habituales.
A este fenómeno las investigadoras lo llaman el “silencio organizacional” y es un potencial impedimento peligroso para el aprendizaje y el cambio organizacional, ya que frena el desarrollo de organizaciones pluralistas en las que se estimula y valora la expresión de múltiples perspectivas y opiniones. Diversos estudios sobre el proceso de toma de decisiones han demostrado que la calidad de las decisiones aumenta cuando se consideran diversas perspectivas y alternativas. la innovación se ha comprobado que se produce cuando los profesionales pueden sentirse libres para ofrecer ideas totalmente nuevas y cuando pueden cuestionarse las creencias y prácticas habituales.
Otro efecto negativo del silencio organizacional sería el bloqueo del feedback negativo o de informaciones que puedan sugerir que las prácticas habituales no están obteniendo los resultados esperados. Sin el feedback negativo los errores tienden a perpetuarse o a aumentar. Al mismo tiempo los directivos pueden no ser conscientes de que carecen de información importante e interpretar el silencio como una señal de consenso y hasta de éxito.
En los profesionales la existencia de este fenómeno tiene como consecuencia que sientan que tienen falta de control sobre las decisiones que les afectan y sobre su entorno lo que ocasiona que su motivación disminuya y se produzca su inhibición tanto física como psicológica sobre los temas que afectan su trabajo, rechazo hacia el mismo, que puede llevar hasta a actos de sabotaje y su rendimiento se ve afectado muy negativamente.
El silencio organizacional puede hacer que surja la disonancia cognitiva en los profesionales ya que éstos ven que existe una discrepancia entre sus creencias y los comportamientos que se ven obligados a asumir. Esta disonancia puede originar altos niveles de ansiedad con lo que el rendimiento disminuirá.
Estas situaciones van a afectar fundamentalmente a los profesionales cuyas ideas suelen discrepar de las de la mayoría, ya que van a sentir con más fuerza la presión para permanecer callados.
Morrison y Milliken señalaban que en su opinión el silencio organizacional se produce por dos factores principales:
1.- El miedo de los altos directivos a recibir feedback negativo, especialmente si procede de sus subordinados. Éstos se pueden sentir amenazados por las críticas y por lo tanto tratar de evitarlas o pueden intentar ignorar los mensajes que transmite dicho feedback, desecharlo por inexacto o cuestionar su credibilidad. Se ha comprobado que si éste procede de los subordinados, en lugar de los superiores, se considera que ofrece menos exactitud y legitimidad y más como un ataque al poder y a la credibilidad de los directivos. Como consecuencia de todo lo anteriormente se crea una estructura y se fomenta una cultura que impide o dificulta la comunicación ascendente.
2.- Las creencias, conscientes o no, de los directivos de que sus subordinados sólo se ocupan de sus intereses y por lo tanto no se puede confiar en ellos. Consecuentemente los directivos son los únicos que van a conocer bien lo que es importante para la organización. Otra creencia errónea es la de que la unidad y el consenso que parecen manifestarse en las organizaciones que se caracterizan por el silencio son un síntoma de buena salud de las mismas, por lo que deben evitarse las voces discrepantes.
Las actitudes que estos dos factores pueden provocar en los directivos son entre otras:
a).- Excluir a los colaboradores de la toma de decisiones y no solicitar feedback de los mismos.
b).- Considerar que los profesionales se resisten a sus ideas o a los cambios que puedan proponer porque los encuentran amenazadores y no porque no los entiendan o porque crean que puedan ser perjudiciales para la organización.
c).- Escuchar sólo las opiniones de los profesionales con ideas afines a las suyas.
La consecuencia es que se puede producir el fenómeno de la profecía autocumplida: los directivos opinan que los subordinados no son de confianza por lo que no existe comunicación ascendente y éstos responden desvinculándose cada vez más de la organización.
Las características de los equipos directivos también juegan un papel importante en el desarrollo de este fenómeno:
1.- Si el equipo directivo se ha mantenido estable durante mucho tiempo es más fácil que tengan creencias compartidas y se aferren a ellas sin cuestionarlas.
2.- La diversidad en el perfil demográfico ( género, raza, edad,…) existente entre los directivos y sus profesionales influye ya que varias investigaciones demuestran que tendemos a confiar más en las personas a las que consideramos similares. los directivos pueden mirar con suspicacia e interpretar erróneamente las “malas noticias” si proceden de profesionales que no conocen bien o que no consideran similar a ellos.
3.- Si el equipo directivo se caracteriza por defender fuertemente la jerarquía y la autoridad formal los subordinados saben que no pueden cuestionar en ningún momento las decisiones de sus jefes.
4.- La existencia de muchos niveles jerárquicos en la organización influye ya que si existe una gran distancia entre la alta dirección y los profesionales se producirán pocas ocasiones de interacción entre ellos.
5.- La cobertura de los puestos de alta dirección con profesionales ajenos a la organización en lugar de promover la promoción interna facilita el distanciamiento y la desconfianza entre los distintos colectivos.
Las investigadoras plantean que todos estos factores van creando el clima de silencio ya que cuando los profesionales ven que la toma de decisiones está fuertemente centralizada, que existen pocos canales de comunicación ascendentes sus opiniones no importan y si los directivos responden a sus planteamiento, cuando se atreven a hacerlos, con resistencias o rechazándolos, interpretarán que hablar es arriesgado e inútil. en ocasiones se puede producir el hecho de que si los directivos no tienen los canales adecuados de comunicación cualquier decisión que tomen a nivel individual: rechazar una propuesta determinada por no considerarla adecuada o no promocionar a un profesional puede ser considerada como un rechazo a todos los trabajadores y como signo de una cultura en la que debe imperar el silencio organizacional.
Morrison y Milliken en su estudio sugieren una serie de recomendaciones para evitar que se produzca este fenómeno, ya que una vez instaurado en una organización es muy difícil de vencer, para ello los directivos deben:
1.- Instaurar los mecanismos adecuados para recibir feedback sincero de forma habitual.
2.- Evitar “matar al mensajero” que les transmita malas noticias.
3.- Crear un clima en el que los profesionales puedan expresar libremente sus ideas y que tengan la garantía de que van a ser escuchadas y consideradas.
4.- En los casos en los que ya se ha producido el silencio organizacional puede ser eficaz cambiar de directivos.
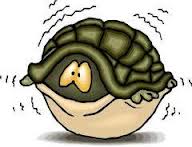 David K. Williams y Mary Michelle Scott continúan en el artículo mencionado anteriormente haciendo mención a una reciente encuesta realizada, en el presente año, por Robert Half Group que confirma que el problema sigue existiendo. Los profesionales citan, en dicho estudio, los siguientes temores que sienten en sus trabajos:
David K. Williams y Mary Michelle Scott continúan en el artículo mencionado anteriormente haciendo mención a una reciente encuesta realizada, en el presente año, por Robert Half Group que confirma que el problema sigue existiendo. Los profesionales citan, en dicho estudio, los siguientes temores que sienten en sus trabajos:
a).- Miedo a equivocarse. Es el que destacan principalmente.
b).- Miedo a ser despedidos o a parecer que no dedican suficiente tiempo al trabajo si cogen vacaciones. Los datos del estudio mostraban que dejaron sin disfrutar una media de 11 días de vacaciones en el año 2011.
c).- Miedo a tratar con clientes difíciles.
d).- Miedo a tener conflictos con sus jefes.
e).- Miedo a hablar en público.
f).- Miedo a tener discusiones o desavenencias con los compañeros.
Sólo un 3% de los encuestados declararon no sentir temor en su puesto de trabajo. Estos resultados muestran que la innovación es difícil que se desarrolle en estos entornos.
Los autores de la encuesta destacan que la comunicación clara y en todos los sentidos: ascendente, descendente y horizontal es la clave para evitar o disminuir la mayor parte de los miedos detectados.
Williams y Scott proponen los siguientes tres pasos que los directivos deben dar para lograr que los profesionales venzan sus miedos y sean innovadores:
1.- Aprender a confiar realmente en los subordinados. Potenciar sus fortalezas y su creatividad. Conceder el poder que necesitan para poder realizar adecuadamente su trabajo y transmitirles que se confía que lo utilicen de forma correcta.
2.- Apoyarse en principios, no en políticas para tomar decisiones y definir actuaciones. En lugar de dirigir a través de políticas y reglas considerar la posibilidad de hacerlo a través de unos principios rectores. Los autores destacan 7 como no negociables: respeto, confianza, lealtad, fe, coraje, gratitud y compromiso. Si todos los asumen los profesionales podrían tomar sus decisiones y actuar sin casi necesidad de supervisión o de analizar su desempeño y fundamentalmente sin temor a equivocarse.
3.- Fomentar el que los profesionales experimenten y sean creativos. Un trabajador atemorizado nunca va a arriesgarse a experimentar. En un ambiente de confianza, en cambio los individuos y los grupos aprovechan todas las ocasiones a su disposición para crear nuevos abordaje. Entienden las oportunidades que se pueden obtener de los errores y se sienten lo suficientemente seguros para dedicar toda su energía, creatividad y pasión hacia su organización y sus metas.
Licencia de contenido del blog de “Hablemos de liderazgo”
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
Me gusta:
Me gusta Cargando...
Share
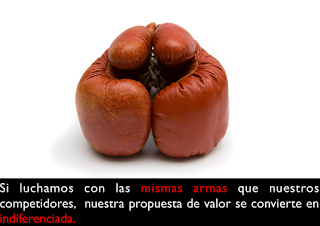
 Una vez las empresas innovadoras se establecen en sus nuevos y por el momento pequeños segmentos, una serie de mejoras se producen no sólo en sus propuestas de valor originales, sino también en aquellas dimensiones que han sido tradicionalmente factores de éxito en los mercados mayoritarios. Al cabo de cierto tiempo estos nuevos modelos de negocio estarán ya en disposición de entrar en los mercados tradicionales, eso se debe a que son ya capaces de ofrecer un rendimiento aceptablemente bueno en los beneficios tradicionales, a la vez que superior en los nuevos.
Una vez las empresas innovadoras se establecen en sus nuevos y por el momento pequeños segmentos, una serie de mejoras se producen no sólo en sus propuestas de valor originales, sino también en aquellas dimensiones que han sido tradicionalmente factores de éxito en los mercados mayoritarios. Al cabo de cierto tiempo estos nuevos modelos de negocio estarán ya en disposición de entrar en los mercados tradicionales, eso se debe a que son ya capaces de ofrecer un rendimiento aceptablemente bueno en los beneficios tradicionales, a la vez que superior en los nuevos. “Empresas que Caen” (Jim Collins, 2009) nos relata que cualquier empresa puede ser vulnerable independientemente de su pasado, tamaño o poder acumulado. Collíns utiliza la palabra declive y la compara con una enfermedad cuya detección es complicada y su resolución más difícil cuanto más avanzado este el proceso de caída.
“Empresas que Caen” (Jim Collins, 2009) nos relata que cualquier empresa puede ser vulnerable independientemente de su pasado, tamaño o poder acumulado. Collíns utiliza la palabra declive y la compara con una enfermedad cuya detección es complicada y su resolución más difícil cuanto más avanzado este el proceso de caída. En esta etapa la toma de conciencia de “estar en problemas” en una realidad. La organización generalmente intenta soluciones muchas veces “espectaculares” como el fichaje de personal externo para garantizar un cambio rápido en la organización o apostar todo al desarrollo de un trabajo o tecnología novedosa que en muchas ocasiones y en el mejor de los casos perpetúan el estancamiento de la organización (y no en pocas ocasiones la empresa se pone a la venta).
En esta etapa la toma de conciencia de “estar en problemas” en una realidad. La organización generalmente intenta soluciones muchas veces “espectaculares” como el fichaje de personal externo para garantizar un cambio rápido en la organización o apostar todo al desarrollo de un trabajo o tecnología novedosa que en muchas ocasiones y en el mejor de los casos perpetúan el estancamiento de la organización (y no en pocas ocasiones la empresa se pone a la venta).





 David K. Williams
David K. Williams A este fenómeno las investigadoras lo llaman el “silencio organizacional” y es un potencial impedimento peligroso para el aprendizaje y el cambio organizacional, ya que frena el desarrollo de organizaciones pluralistas en las que se estimula y valora la expresión de múltiples perspectivas y opiniones. Diversos estudios sobre el proceso de toma de decisiones han demostrado que la calidad de las decisiones aumenta cuando se consideran diversas perspectivas y alternativas. la innovación se ha comprobado que se produce cuando los profesionales pueden sentirse libres para ofrecer ideas totalmente nuevas y cuando pueden cuestionarse las creencias y prácticas habituales.
A este fenómeno las investigadoras lo llaman el “silencio organizacional” y es un potencial impedimento peligroso para el aprendizaje y el cambio organizacional, ya que frena el desarrollo de organizaciones pluralistas en las que se estimula y valora la expresión de múltiples perspectivas y opiniones. Diversos estudios sobre el proceso de toma de decisiones han demostrado que la calidad de las decisiones aumenta cuando se consideran diversas perspectivas y alternativas. la innovación se ha comprobado que se produce cuando los profesionales pueden sentirse libres para ofrecer ideas totalmente nuevas y cuando pueden cuestionarse las creencias y prácticas habituales.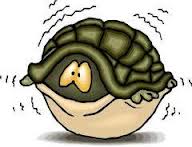 David K. Williams y Mary Michelle Scott continúan en el artículo mencionado anteriormente haciendo mención a una reciente encuesta realizada, en el presente año, por
David K. Williams y Mary Michelle Scott continúan en el artículo mencionado anteriormente haciendo mención a una reciente encuesta realizada, en el presente año, por 

