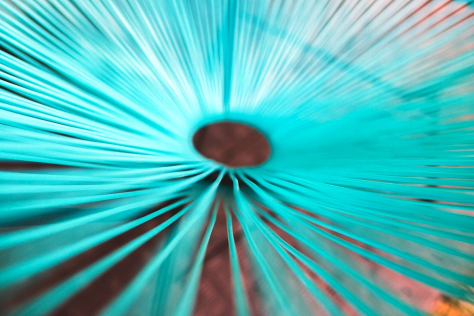Por Mario Cantalapiedra (@mcantalapiedra)

El liderazgo puede definirse como la capacidad de influir en un grupo de personas para que trabajen en la consecución de unos objetivos determinados. Se podría decir que es la habilidad directiva por antonomasia, aunque para que un directivo pueda considerarse realmente un líder, no basta con que ocupe un determinado cargo en el organigrama, sino que ha de tener algo más. Por otro lado, en un mundo económico dominado por lo digital el liderazgo tiene mucho que ver con la innovación, es decir, con la introducción de nuevos productos (bienes o servicios), procesos de producción o de distribución, métodos de comercialización o de organización.
La innovación diferencia al líder
Precisamente según Steve Jobs, “la innovación es lo que distingue a un líder de los demás”. En este sentido, los procesos de innovación que se acometen desde las empresas necesitan personas que se pongan al frente y tomen las riendas, sobre todo aquellos considerados radicales o disruptivos, donde lo que se incorpora al mercado es un bien o servicio nuevo que no se conocía antes.
Un líder que se oriente a la innovación, a buen seguro, habrá de introducir una nueva mentalidad y medidas diferentes en el modo de dirigir, gestionar y llevar a cabo el trabajo, lo cual será más difícil de conseguir en aquellas empresas poco acostumbradas al cambio. Habrá de ser capaz de crear un entorno empresarial donde otras personas apliquen el pensamiento innovador para resolver problemas y desarrollar nuevos bienes y servicios, es decir, habrá de tratar de crear una cultura de innovación que sea compartida.
Nuevo entorno en el que liderazgo se desenvuelve
Hay elementos que caracterizan al entorno empresarial global en el que actualmente se desenvuelve el liderazgo que pueden ayudar al proceso de cambio. Algunas de las características del que se ha venido denominar entorno VUCA (o VICA por sus siglas en español) pueden llegar a potenciarlo. Recuerdo que estas siglas hacen referencia a la volatilidad (gran incremento sin precedentes en naturaleza, velocidad, volumen y magnitud de los cambios), incertidumbre (ausencia de previsibilidad de los acontecimientos), complejidad(confusión generalizada, ausencia de conexión clara entre causa y efecto) y ambigüedad (ausencia de precisión de la realidad y existencia de múltiples significados en las condiciones que nos rodean) del entorno.
Especialmente el último de los elementos anteriores, la ambigüedad, sirve de apoyo al líder innovador. Si el pensamiento empresarial tradicional se basa en la investigación profunda, en fórmulas y hechos lógicos, donde lo que se busca son pruebas y precedentes a la hora de tomar decisiones tratando de eliminar la ambigüedad, el pensamiento empresarial innovador no depende de experiencias pasadas o hechos conocidos, sino que imagina un futuro deseado y planifica cómo llegar a él. En este caso, la ambigüedad no es considerada como una amenaza, sino que representa una oportunidad, que permite realizar la famosa pregunta base de cualquier proceso de innovación que se plantee: ¿Qué pasaría si…?
Características de un líder innovador
Aunque evidentemente se producen variaciones entre personas, una serie de características suelen definir a un líder que esté orientado a la innovación. Fundamentalmente le caracteriza el hecho de generar una visión clara, continua y coherente del futuro de la organización, la cual refuerza con su propio comportamiento, siendo capaz de extenderla a sus colaboradores. En segundo lugar, suele considerar la diversidad de pensar y de ser de las personas con las que trabaja, como base para construir confianza, tratando de minimizar o eliminar aspectos tales como la competencia interna destructiva, la crítica de nuevas ideas o el miedo al fracaso. También le caracteriza el considerar el tipo de liderazgo a desarrollar en función de cuáles sean los recursos (humanos, financieros, materiales, etcétera) con los que cuenta, algo fundamental para emprender cualquier proceso de cambio en la empresa. Además, suele sentir pasión por lo que hace y es talentoso en el sentido de descubrir, a su vez, nuevos talentos que le ayuden a innovar.
¿Líder innovador también en una pyme?
Por supuesto que sí. Las pymes suelen tener una menor complejidad organizativa que las grandes empresas, lo que les permite adaptarse mejor a cambios como los que puede conllevar un liderazgo que se oriente a la innovación.
Publicado en Con tu negocio. Post original aquí.
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
Compártelo:
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

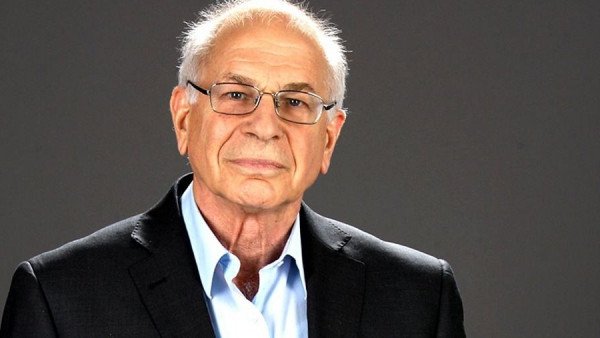 En el ámbito de la psicología aplicada a la conducta económica destaca la figura de Daniel Kahneman, un autor americano-israelí cuya obra se ha centrado en los determinantes de la toma de decisiones en situaciones en que los beneficios y las pérdidas son inciertos.
En el ámbito de la psicología aplicada a la conducta económica destaca la figura de Daniel Kahneman, un autor americano-israelí cuya obra se ha centrado en los determinantes de la toma de decisiones en situaciones en que los beneficios y las pérdidas son inciertos. Son cada vez más los casos y la concientización de los emprendedores y empresarios acerca de la conveniencia y por ende su compromiso por establecer en sus negocios procesos de planeación estratégica aún en aquellos pequeños y medianos, abordando el desafío de planificar su estrategia para los 5 o más años siguientes.
Son cada vez más los casos y la concientización de los emprendedores y empresarios acerca de la conveniencia y por ende su compromiso por establecer en sus negocios procesos de planeación estratégica aún en aquellos pequeños y medianos, abordando el desafío de planificar su estrategia para los 5 o más años siguientes.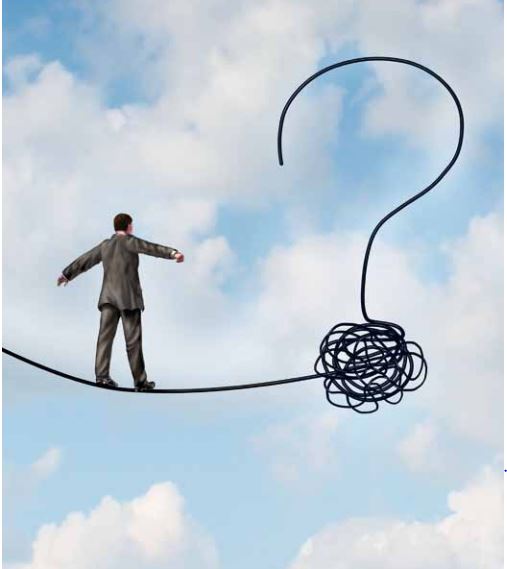
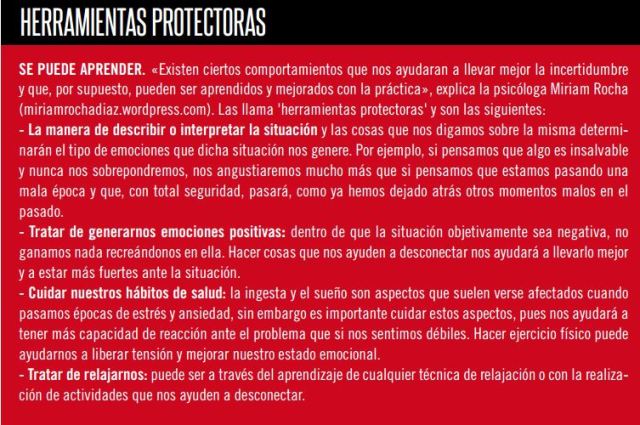


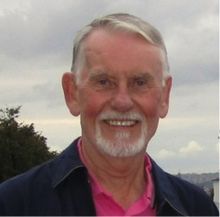 He comenzado a releer un libro que pasó por mis manos hace muchos años. Se trata de
He comenzado a releer un libro que pasó por mis manos hace muchos años. Se trata de  Así pues, frente a la estructura lineal de lo que hay que hacer, frente a la definición de un camino, se plantea un movimiento político de negociaciones constantes para formular retos cambiantes. Acuerdos y desacuerdos que reflejan tensiones por el poder y por aquello que se cree hace falta en cada momento.
Así pues, frente a la estructura lineal de lo que hay que hacer, frente a la definición de un camino, se plantea un movimiento político de negociaciones constantes para formular retos cambiantes. Acuerdos y desacuerdos que reflejan tensiones por el poder y por aquello que se cree hace falta en cada momento.
 Nacido en Irlanda en 1932, Charles Handy se formó en historia, filosofía y estudios clásicos en Oriel College, Oxford. Trabajó para Shell, empresa que dejó cuando comenzó a dar clases primero en la Sloan Business School del MIT y después en la London Business School. Fue un intelectual polifacético, que incluso llegó a tener un programa de radio en la BBC: “Thoughts for Today”.
Nacido en Irlanda en 1932, Charles Handy se formó en historia, filosofía y estudios clásicos en Oriel College, Oxford. Trabajó para Shell, empresa que dejó cuando comenzó a dar clases primero en la Sloan Business School del MIT y después en la London Business School. Fue un intelectual polifacético, que incluso llegó a tener un programa de radio en la BBC: “Thoughts for Today”.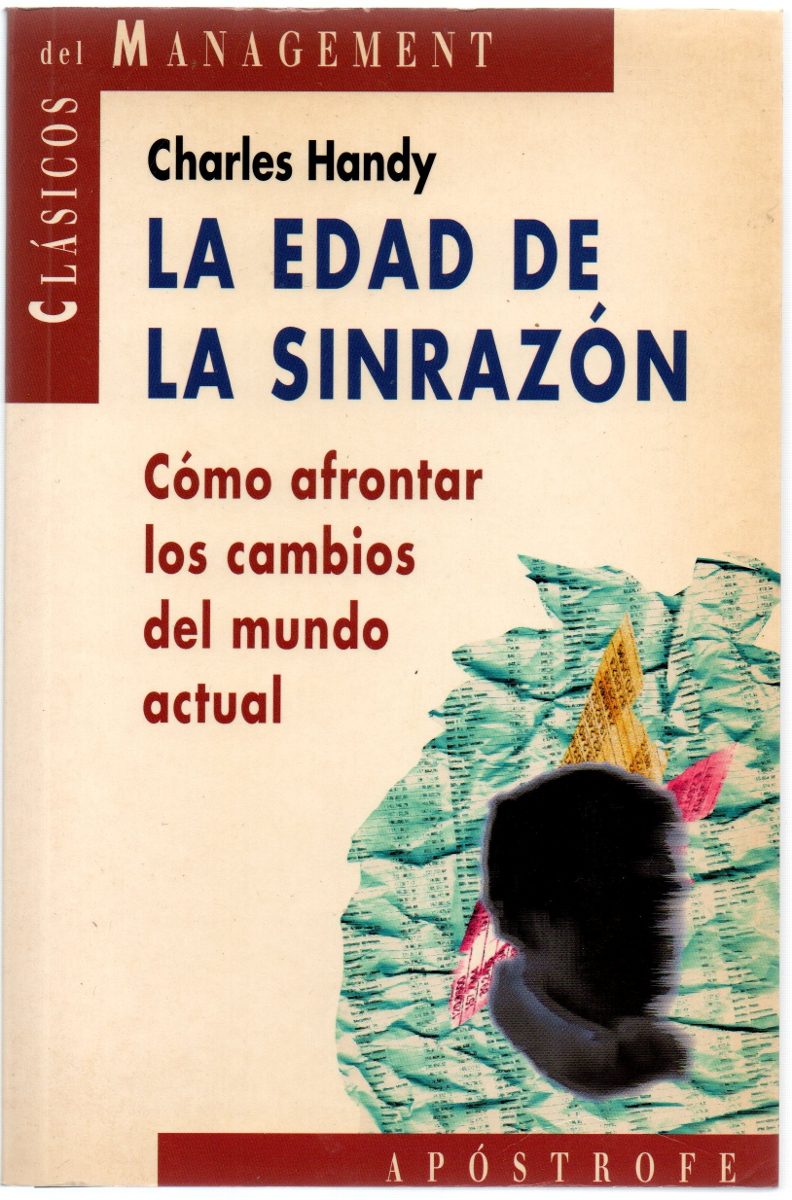 El pensamiento racional es uno de los grandes pilares sobre los que se ha construido la modernidad. No obstante, sostiene Handy, en esta “era de la sinrazón” hemos descubierto que nuestras decisiones se basan sólo parcialmente en una racionalidad calculativa.
El pensamiento racional es uno de los grandes pilares sobre los que se ha construido la modernidad. No obstante, sostiene Handy, en esta “era de la sinrazón” hemos descubierto que nuestras decisiones se basan sólo parcialmente en una racionalidad calculativa.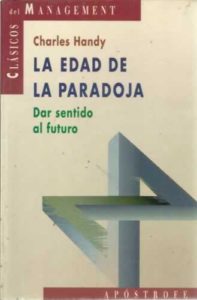 Entre todos los aportes de Keynes, hay uno que considero central: “podemos manejarnos con razonabilidad en esta tormenta de contingencia que es la vida humana”.
Entre todos los aportes de Keynes, hay uno que considero central: “podemos manejarnos con razonabilidad en esta tormenta de contingencia que es la vida humana”.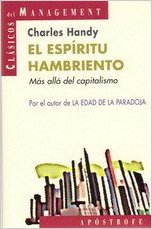 En “The Hungry Spirit” (con el subtítulo de “beyond capitalism: a quest for purpose in the modern world”) Handy propone reexaminar el papel del trabajo en nuestras vidas.
En “The Hungry Spirit” (con el subtítulo de “beyond capitalism: a quest for purpose in the modern world”) Handy propone reexaminar el papel del trabajo en nuestras vidas.