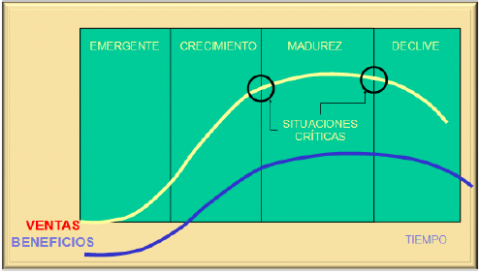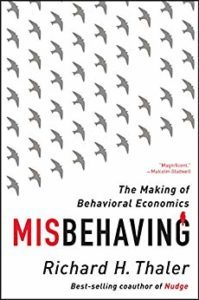 Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (2015) es uno de los libros del estadounidense Richard Thaler (1945-). En 2017 fue galardonado con el premio Nobel de economía por sus contribuciones a la economía conductual; en este libro se expone de un modo medio autobiográfico como ha ayudado a crear el campo de la economía conocido como economía conductual. «No es una disciplina diferente: aún es economía, pero es economía hecha con fuertes inyecciones de buena psicología y otras ciencias sociales«.
Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (2015) es uno de los libros del estadounidense Richard Thaler (1945-). En 2017 fue galardonado con el premio Nobel de economía por sus contribuciones a la economía conductual; en este libro se expone de un modo medio autobiográfico como ha ayudado a crear el campo de la economía conocido como economía conductual. «No es una disciplina diferente: aún es economía, pero es economía hecha con fuertes inyecciones de buena psicología y otras ciencias sociales«.
Los economistas, llamados Econs por Thaler, basan el comportamiento idealizado de los individuos al estricto razonamiento (expectativas racionales) que está en el corazón de lo que llamamos teoría económica. «En comparación con este mundo ficticio de Econs, los humanos cometemos muchos errores, y eso significa que los modelos económicos hacen muchas predicciones erróneas«. El problema es que el modelo utilizado por los economistas es un modelo que reemplaza al homo sapiens con una criatura ficticia llamada homo economicus.
Dos herramientas de investigación han surgido y popularizado en los últimos 25 años. El primero es el uso de experimentos de ensayos de control aleatorios. El segundo enfoque es utilizar experimentos naturales o técnicas de econometría inteligentes que logren detectar el impacto de los tratamientos. No tenemos que dejar de inventar modelos abstractos que describan el comportamiento de imaginarios Econs afirma Thaler. Sin embargo, tenemos que dejar de asumir que esos modelos son descripciones precisas del comportamiento y dejar de basar las decisiones de políticas en dichos análisis defectuosos. «Tenemos que empezar a prestar atención a esos factores supuestamente irrelevantes (supposedly irrelevant factors), lo que llamaré brevemente SIFs.» La razón principal para agregar humanos a las teorías económicas es mejorar la precisión de las predicciones hechas con dichas teorías.
El efecto dotación (o Endowment Effect) involucra lo que los economistas denominan coste de oportunidad. Abandonar la oportunidad de vender algo no duele tanto como sacar el dinero de tu billetera para pagarlo. Los costes de oportunidad son vagos y abstractos en comparación con la entrega de efectivo real. El efecto dotación se puede explicar porque las cosas que se poseen son parte de su dotación, las personas valoran algo que ya es parte de su dotación más que las cosas que podrían ser parte futura de su dotación, que son disponibles pero aún no de su propiedad. Esto significa que las personas tienen más probabilidades de mantener con lo que comienzan que de comerciar, incluso cuando las asignaciones iniciales se hicieron al azar. Los experimentos sobre el efecto dotación realizados por Thaler muestran que las personas tienen una tendencia a mantener lo que poseen, al menos en parte debido a la aversión a la pérdida (el hecho de que una pérdida duela más que una ganancia equivalente da placer).
Los seres humanos tienen un tiempo y una capacidad intelectual limitada. Como resultado, usan reglas básicas para ayudarlos a emitir juicios. Además, los individuos piensan en la vida en términos de cambios, no de niveles. Pueden ser cambios del status quo o cambios de lo que se esperaba, pero lo que sea que tomen, son los cambios que nos hacen felices o miserables. El hecho de que experimentemos una sensibilidad decreciente a los cambios que se alejan del status quo captura otro rasgo humano básico conocido como la ley de Weber-Fechner. Esta ley sostiene que la diferencia apenas apreciable (JND) en cualquier variable es proporcional a la magnitud de esa variable. Es fácil conducir con una bombilla quemada sin notarlo, especialmente si se vive en una ciudad bien iluminada. Pero pasar de una a cero bombillas es definitivamente notable.
Hay dos tipos de utilidad: utilidad de adquisición y utilidad de transacción. La utilidad de adquisición se basa en la teoría económica estándar y es equivalente a lo que los economistas denominan «excedente del consumidor». Es el excedente restante después de medir la utilidad del objeto ganado y restando el coste de oportunidad a lo que se debe renunciar. Un Econ solo tiene en cuenta la utilidad de adquisición. Una compra producirá una abundancia de utilidad de adquisición solo si el consumidor lo valora mucho más que el mercado. Los seres humanos, por otro lado, también sopesan otro aspecto de la compra: la calidad percibida del intercambio; esto es lo que captura la utilidad de transacción. Se define como la diferencia entre el precio realmente pagado por el objeto y el precio que uno esperaría pagar, el precio de referencia. Si el precio está por debajo del precio de referencia, entonces la utilidad de la transacción es positiva, un «chollo». Econs no experimentan la utilidad de transacción. No es que los economistas sean inmunes a las gangas; si alguien vendiera cervezas en la playa por diez centavos, incluso un Econ estaría contento, pero esa felicidad sería totalmente captada por la utilidad de adquisición. Aquellos que disfrutan de la utilidad de transacción obtienen placer (o dolor) de los términos del acuerdo por si mismo.
«La falacia del coste irrecuperable (hundido) se menciona a menudo en los libros de texto de economía básica«, pero a muchos humanos les puede resultar difícil seguir los consejos para ignorar los costes irrecuperables en la práctica. Conducir con ventisca a un partido de fútbol, o jugar al tenis con dolor, son errores que un no Econ no cometería. Con razón tratan los costes irrecuperables como irrelevantes. Para los humanos, los costes irrecuperables persisten y se convierten en SIFs. Para un humano pagar 100 por un boleto para un concierto al que no asiste se parece mucho a perder 100. Para continuar con la analogía de la contabilidad financiera, cuando se compra un boleto y luego no se usa, se tiene que «reconocer la pérdida» en los libros mentales de cada individuo. Ir al evento permite liquidar esta cuenta sin tener una pérdida.
Las personas buscan riesgos cuando se trata de pérdidas. Cuando un individuo que está perdiendo, este se siente atraído por las pequeñas apuestas que ofrecen una pequeña posibilidad de obtener una gran ganancia, pero a su vez, no le gustan las grandes apuestas que implican un alto riesgo de un aumento sustancial en el tamaño de su pérdida, a pesar de que ofrecen una mayor probabilidad de recuperarse. Por otra parte, los jugadores que están ganando en el juego no parecen tratar sus ganancias como «dinero real» (lo que se denomina como ‘apostar con el dinero de la casa’). Usando este razonamiento, cuando se está ganado, se está apostando con el dinero del casino, no con el suyo. El efecto del dinero de la casa, junto con una tendencia a extrapolar los rendimientos recientes en el futuro, facilita las burbujas financieras. Cuando en el juego se está perdiendo, los jugadores hacen un esfuerzo por recuperar el equilibrio. Ambos efectos, efecto equilibrio y el efecto dinero del casino, pueden ser observados en la práctica. Por ejemplo, en el comportamiento de los inversores profesionales (los administradores de la cartera de fondos de inversión asumen más riesgos en el último trimestre del año cuando el fondo que están administrando está por debajo del índice de referencia (S&P 500) a que se comparan sus retornos. «Una buena regla para recordar es que las personas que están amenazadas con grandes pérdidas y que tienen la oportunidad de recuperar el equilibrio estarán dispuestas a asumir riesgos, incluso si normalmente son bastante adversas al riesgo«.
«En la práctica, la teoría económica presupone que los problemas de autocontrol no existen. Así que mi próximo gran proyecto fue estudiar un problema supuestamente inexistente«. Las únicas circunstancias en las que desearía comprometerse con el curso de la acción planificada es cuando se tienen buenas razones para creer que si cambia sus preferencias más adelante, este cambio de preferencias será un error. Dichas preferencias tienen «sesgo actual», ya que ponen tanto peso ahora como en el futuro, y conducen a elecciones inconsistentes en el tiempo. El análisis de Thaler sugiere que si uno puede implementar reglas perfectas de autocontrol, la vida será mejor. Aunque por la experiencia, algunas veces estas reglas no son aplicables. Las reglas aplicadas externamente pueden no estar fácilmente disponibles.
Thaler se pregunta que es lo que hace que una transacción económica parezca ‘justa’. Cualquier empresa debe establecer el precio más alto que pretende cobrar como precio «regular», con cualquier desviación de ese precio: «ventas» o «descuentos». Un principio que surgió de su investigación es que las percepciones de imparcialidad están relacionadas con el efecto dotación. Además, cualquier empresa que realice un primer movimiento provocando una violación de las normas de imparcialidad corre un riesgo considerable si los competidores no siguen su ejemplo. La conclusión de Tahler es que los picos temporales en la demanda, desde ventiscas hasta muertes de estrellas de rock, son un momento especialmente malo para que cualquier negocio parezca codicioso. Especialmente, las empresas deben cohibirse de cobrar ‘precios excesivos incomprensibles’ durante cualquier ‘interrupción anormal del mercado’. «¿Por qué crear enemigos para aumentar las ganancias unos pocos días al año?«. Eso sigue siendo un buen consejo para cualquier empresa que esté interesada en crear una clientela leal. ¿La gente estaría dispuesta a castigar a una empresa que se comporta de manera injusta? Los experimentos realizados por Thaler demuestran que sí. Existe evidencia clara de que a las personas no les gustan las ofertas injustas y están dispuestas a asumir un golpe financiero para castigar a quienes las hacen.
En las empresas, los gerentes son reacios a la pérdida con respecto a los resultados que se le atribuirán. En un entorno organizativo, el sistema de recompensas y castigos exacerba el sentimiento natural de aversión a la pérdida. En muchas compañías, la creación de una gran ganancia conducirá a recompensas modestas, mientras que la creación de una pérdida de igual tamaño hará que te despidan. Bajo esos términos, incluso un gerente que comience con un riesgo neutral, dispuesto a apostar para ganar dinero en promedio, se volverá altamente adverso al riesgo. En lugar de resolver el problema, la estructura organizativa empeora la situación. Para que los gerentes estén dispuestos a asumir riesgos, es necesario crear un entorno en el que esos gerentes sean recompensados por decisiones que maximizan el valor ex ante, es decir, con información disponible en el momento en que se tomó la decisión, incluso si resultaron perder dinero ex post. El mal comportamiento consiste en no crear un entorno en el que los empleados/gerentes sientan que pueden asumir buenos riesgos y no ser castigados.
El siguiente tema tratado por Thaler es la anomalía llamada el rompecabezas de la ‘prima de capital’ (equity premium puzzle) anunciado por Raj Mehra y Edward Prescott. El término ‘prima de capital’ se define como la diferencia en los rendimientos entre las acciones y algunos activos libres de riesgo, como los bonos gubernamentales a corto plazo. La magnitud histórica de dicha prima es alrededor del 6% por año. El hecho de que las acciones obtengan tasas de rendimiento más altas que las letras del Tesoro no es sorprendente. Cualquier modelo en el que los inversores sean adversos al riesgo lo predice: debido a que las acciones conllevan un mayor riesgo, los inversores exigen una prima sobre un activo libre de riesgo para asumir ese riesgo. Lo que hace especial el análisis de Mehra y Prescott es como la teoría económica pretende explicar como de grande debe ser realmente la prima. Mehra y Prescott llegaron a la conclusión de que el mayor valor que podían atribuir a la prima de capital en su modelo era del 0,35%, nada cercano al histórico 6%. La respuesta de Tharler es que Mehra y Prescott estaban tomando una visión de sus inversiones a muy corto plazo. Con una ventaja del 6% en los rendimientos, durante largos períodos de tiempo, como veinte años, la posibilidad de que las acciones rindan peor que los bonos es pequeña. Mirar los rendimientos de la cartera con mayor frecuencia puede hacer que un individuo esté menos dispuesto a asumir riesgos. La implicación del análisis de Thaler es que la prima de capital (o la tasa de rendimiento requerida de las acciones) es tan alta porque los inversores ven sus carteras con demasiada frecuencia. «Cada vez que alguien me pide consejos de inversión, les digo que compren una cartera diversificada fuertemente inclinada hacia las acciones, especialmente si son jóvenes, y luego evitan escrupulosamente leer cualquier cosa en el periódico, aparte de la sección de deportes«.
La hipótesis de mercado eficiente (EMH: Efficient Market Hypothesis), donde los precios de las acciones reflejan toda la información, evidencia que no debería haber ningún efecto sobre los precios de mercado. Los gestores de inversiones tratan de comprar acciones que aumentarán su valor, o en otras palabras, las acciones que creen que otros inversores decidirán más adelante que deberían valer más. Comprar una acción que el mercado no aprecia hoy está bien, siempre que el resto del mercado llegue a su punto de vista más pronto que tarde. El teorema de Groucho Marx proviene de las palabras de Marx cuando dijo que nunca querría pertenecer a ningún club que lo tuviera como miembro. Aplicando este teorema en la economía, no hay un agente racional que quiera comprar una acción que algún otro agente racional esté dispuesto a vender. En la práctica, nadie toma literalmente la versión extrema de este ‘teorema de no comercio’, pero la mayoría de los economistas financieros están de acuerdo en que el volumen de operaciones es sorprendentemente alto. Ya existían pruebas circunstanciales de reacción exagerada, inversiones en valor (Value Investing), en las que el objetivo es encontrar valores con un precio inferior a su valor intrínseco. Pero esta estrategia simple de comprar acciones baratas es inconsistente con la EMH, el precio de las acciones ya refleja su ‘justo’ precio según la EMH. Predecir la reversión de la media en el mercado de valores no parece ser una hipótesis particularmente radical, excepto que la EMH dice que no puede suceder. El componente precio correcto dice que los precios de las acciones no se desviarán del valor intrínseco, por lo que, por definición, no puede ser ‘barato’ y toda la información ya está capturada en el precio actual. Si se encuentra evidencia de reversión de la media constituiría una clara violación de la HME. El resultado de Thaler apoya la hipótesis de reversión de la media para periodos de más de 3 años. El experimento tratado por Thaler ya se enunció antes por Buffett en su libro El Inversor Inteligente: se ordenan un grupo de acciones de mayor a menor P/E, y se dividen en dos grupos, los que tienen mayores P/E y los que menor ratio tienen. Con datos históricos se muestra como el grupo de menor P/E tuvo mejor rentabilidad. Pero el debate no acaba aquí, la solución para defender la eficiencia del mercado era recurrir a un tecnicismo importante: no es una violación de la EMH si le gana al mercado asumiendo más riesgos. La cuestión ahora reside en si aceptar la interpretación de los hallazgos de Thaler como evidencia de una mala valoración de los precios, que va en contra de la HME, o decir que tales resultados son atribuibles al riesgo. Para medir el riesgo, Thaler utilizó el modelo CAPM. Si se forma una cartera compuesta por un grupo de acciones de alto riesgo cuyos precios tienen mucha volatilidad, la cartera en sí no será considerada de riesgo si los movimientos de precios de cada una de las acciones son independientes entre sí. La beta para el grupo de menor P/E fue más bajo que para la cartera compuesta con mayores P/E. Por lo que la teoría del riesgo quedaba descartada. Otro posible enfoque para probar si los precios son ‘correctos’ es emplear un principio importante en el corazón mismo de la EMH: la ley del precio único. La ley afirma que en un mercado eficiente, el mismo activo no puede venderse simultáneamente por dos precios diferentes. Si eso sucediera, habría una oportunidad de arbitraje inmediato, lo que significaría una forma de realizar una serie de operaciones que garantizarían generar una ganancia sin riesgo. La violación se puede encontrar en los fondos de inversión cerrados. La EMH hace una clara predicción sobre los precios de las participaciones en fondos de capital fijo: serán iguales a la NAV (Net Asset Value: Valor del activo neto). Pero los precios de las acciones de fondos cerrados revelan lo contrario. Los precios de mercado son a menudo diferentes a la NAV.
Thaler enumera una serie de aspectos a tener en cuenta sobre la psicología de la toma de decisiones:
-
- Las personas son demasiado confiadas. Es probable que piensen que su capacidad para discriminar entre la capacidad de dos individuos/objetos/acciones es mayor de lo que es.
- La gente hace pronósticos que son demasiado extremos debido en parte a esa sobreconfianza.
- La maldición del ganador (Winner’s curse). Cuando muchos licitadores compiten por el mismo objeto, el ganador de la subasta es a menudo el oferente que más sobrevalora el objeto que se vende.
- El falso efecto de consenso. Las personas tienden a pensar que otras personas comparten sus preferencias, cuando realmente no suele ocurrir.
- Sesgo actual. En términos de inconsistencia temporal entre el ahora y el futuro.
Un nudge (empujón) es una pequeña característica del entorno que atrae nuestra atención e influye en nuestro comportamiento. Los nudges son efectivos para los humanos, pero no para los Econ, ya que los Econ ya están haciendo lo correcto. Los nudges son supuestamente factores irrelevantes que influyen en nuestras elecciones de manera que nos hacen sentir mejor. Por ejemplo, la mayoría de los países adoptan una política de inclusión voluntaria para ser donantes de órganos, según la cual los donantes deben dar un paso positivo, como rellenar un formulario para que se agregue su nombre a la lista de registro de donantes. Sin embargo, otros países han adoptado una estrategia de exclusión que se llama ‘consentimiento presunto’. Se presume que usted otorga su permiso para que le extraigan los órganos, a menos que tome la opción explícita de no participar y ponga su nombre en una lista de ‘no donantes’. Los estudios muestran como donde el valor predeterminado de ser un donante, se consigue un porcentaje mayor de donantes. En cambio, en países con una política de inclusión voluntaria, a menudo menos de la mitad de la población opta por participar. Thaler comenta la mejor opción al realizar un nudging: «si quieres animar a alguien a hacer algo, hazlo fácil«.
«Necesitamos un enfoque enriquecido para hacer investigación económica, uno que reconozca la existencia y relevancia de los humanos. La buena noticia es que no necesitamos desechar todo lo que sabemos sobre cómo funcionan las economías y los mercados. Las teorías basadas en el supuesto de que todo el mundo es un Econ no deben descartarse. Siguen siendo útiles como puntos de partida para modelos más realistas. Y en algunas circunstancias especiales, como cuando los problemas que las personas tienen que resolver son fáciles o cuando los actores de la economía tienen las habilidades altamente especializadas relevantes, los modelos de Econ pueden proporcionar una buena aproximación de lo que sucede en el mundo real. Pero esas situaciones son la excepción y no la regla.»
Publicado en Ricardo Benlloch. Post original aquí.
Puede encontrar este libro (en inglés) en Google Books.
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
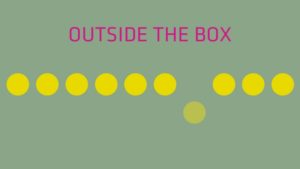





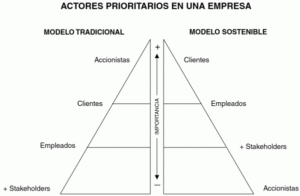

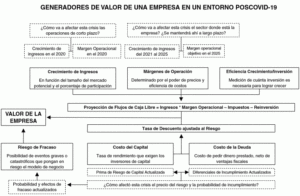
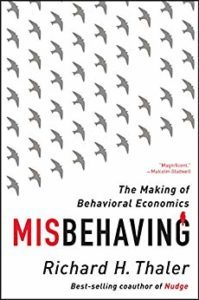 Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (2015) es uno de los libros del estadounidense Richard Thaler (1945-). En 2017 fue galardonado con el premio Nobel de economía por sus contribuciones a la economía conductual; en este libro se expone de un modo medio autobiográfico como ha ayudado a crear el campo de la economía conocido como economía conductual. «No es una disciplina diferente: aún es economía, pero es economía hecha con fuertes inyecciones de buena psicología y otras ciencias sociales«.
Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (2015) es uno de los libros del estadounidense Richard Thaler (1945-). En 2017 fue galardonado con el premio Nobel de economía por sus contribuciones a la economía conductual; en este libro se expone de un modo medio autobiográfico como ha ayudado a crear el campo de la economía conocido como economía conductual. «No es una disciplina diferente: aún es economía, pero es economía hecha con fuertes inyecciones de buena psicología y otras ciencias sociales«.


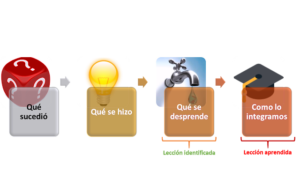

 La pandemia trajo una miríada de actitudes, reacciones y conductas de los tipos más diversos. Las respuestas solidarias y las posturas interesadas se superponen y motivan pronósticos que van desde el apocalipsis total de una humanidad que no tiene remedio, hasta futuros que sueñan con un sistema capitalista que se vuelve más humano y compasivo. La nueva información obliga a varias disciplinas a mostrarse útiles y solícitas para producir diagnósticos y sugerir recomendaciones. Son tiempos en los que no solo hay pandemia de virus sino también de ideas, y es normal que en medio del caos y el aislamiento todos tengan algo para decir.
La pandemia trajo una miríada de actitudes, reacciones y conductas de los tipos más diversos. Las respuestas solidarias y las posturas interesadas se superponen y motivan pronósticos que van desde el apocalipsis total de una humanidad que no tiene remedio, hasta futuros que sueñan con un sistema capitalista que se vuelve más humano y compasivo. La nueva información obliga a varias disciplinas a mostrarse útiles y solícitas para producir diagnósticos y sugerir recomendaciones. Son tiempos en los que no solo hay pandemia de virus sino también de ideas, y es normal que en medio del caos y el aislamiento todos tengan algo para decir.