Por Alexis Codina
 Los conocimientos sobre administración se han nutrido, principalmente, de tres fuentes:
Los conocimientos sobre administración se han nutrido, principalmente, de tres fuentes:
- la observación, estudio y sistematización, por parte de especialistas, de lo que hacen y cómo lo hacen los dirigentes y empresas exitosas; por ejemplo, el estudio de Tom Peters para identificar los comportamientos de excelencia; Kotter, para identificar lo que hacen realmente los líderes; Minztberg, para formular su enfoque sobre los roles del directivo;
- libros autobiográficos, del tipo cómo llegué al éxito: Jack Welsh, en la GE; Iacoca, en la Chrysler; Matsushita, en Panasonic;
- conocimientos importados de otras ciencias mas maduras: estructuras y estrategias, de las militares; criterios de eficiencia, de las económicas; inteligencia emocional, de la psicología.
Las dos primeras fuentes son las más autóctonas, se producen por los actores directos, o estudiosos, de los procesos gerenciales. De estas han surgido la mayoría de la amplia profusión de teorías sobre el liderazgo que existen. Lamentablemente, sobre el comportamiento en procesos de negociación, considerada en los últimos años entre las principales habilidades que debe tener el que dirige, existen muy pocos trabajos de este tipo.
Por eso, a pesar del tiempo, mantiene vigencia e interés el trabajo de Neil Rackham, del Huthwaite Research Group, que desde fines de los años sesenta, ha venido realizando estudios, utilizando métodos de análisis de comportamiento, que han permitido la observación directa de negociaciones reales, para mostrar cómo se comportan los negociadores expertos. A pesar de que las habilidades de negociación han aumentado su presencia en los textos de administración en los últimos años (aunque limitadas al manejo de conflictos, como parte de la función de dirección), los especialistas del management nunca hacen referencia al trabajo de Rackham. Por suerte, Lewicki rescató el trabajo casi del anonimato y lo incluyó en su magnifica compilación Negotiation. Readings, exercises and cases publicada en los años noventa.
Por su utilidad e interés, para el desarrollo de conocimientos y habilidades de negociación, resulta conveniente repasar las conclusiones principales del trabajo de Rackham y ponerlas a disposición de los que trabajan o se interesan por este tema.
Según Rackham, casi todas las publicaciones sobre el comportamiento en negociaciones, se clasifican en tres clases:
- Anécdotas de así lo hago yo, descritas por negociadores exitosos, que tienen la ventaja de basarse en la vida real; pero la desventaja de que describen formas de comportamiento básicamente personales, que no siempre pueden ser reproducibles por otros.
- Modelos teóricos de negociación que están idealizados, son complejos y rara vez se llevan a la práctica.
- Estudios de laboratorio, los cuales tienden a ser a corto plazo y a un nivel importante de artificialidad.
Rackham se lamenta de que, muy pocos estudios, han investigado lo que realmente sucede frente a frente durante la negociación. En su criterio, dos razones explican la falta de publicaciones sobre este tema:
Primero, a los negociadores no les atrae la idea de que un investigador los observe en su trabajo. Este tipo de investigación requiere del consentimiento de ambas partes de la negociación, sobre todo porque podría ser embarazoso en una situación delicada.
La segunda razón, es la falta de metodología. Hasta hace poco había pocas técnicas disponibles, que permitieran a un observador recolectar los datos sobre el comportamiento de los negociadores. sin emplear métodos molestos e inaceptables, tales como cuestionarios, plantea Rackham.
1-La metodología utilizada por Rackham.
La metodología básica para estudiar el comportamiento en la negociación es simple, basta buscar negociadores exitosos y observarlos para descubrir cómo actúan. Los criterios que se aplicaron para la selección de negociadores exitosos fueron los siguientes:
a-Ser calificado igual de efectivo por ambas partes.
b-Tener una importante trayectoria de éxitos.
c-Tener una baja incidencia en fallas de implementación.
Los investigadores juzgaron que el propósito de una negociación no era sólo el de lograr un acuerdo que fuera viable. Por ello, además de una trayectoria de acuerdos, el récord de implementación también fue estudiado, para asegurar que cualquier acuerdo pudiera ser implementado exitosamente.
Se seleccionaron 48 negociadores que reunían estos tres criterios de éxito, que incluyeron: representantes de la gerencia, de sindicatos, negociadores de contratos, entre otros.
Los seleccionados fueron estudiados durante 102 sesiones de negociación separadas. En lo sucesivo, estas personas serán llamadas negociadores expertos. Comparativamente fue estudiado un grupo de negociadores que, o bien no reunían los criterios establecidos o sobre los cuales no había datos disponibles. Estos fueron llamados negociadores promedio. Al comparar los comportamientos de ambos grupos, fue posible aislar las conductas cruciales que diferenciaban a los negociadores expertos.
Los investigadores se reunían con el negociador, antes de la negociación, y lo invitaban a hablar sobre su planificación y objetivos. Después, participaban en una negociación. A pesar de que, en la mayoría de los casos, habían sido cuidadosamente informados, en más de 20 ocasiones los investigadores no fueron aceptados (se les pidió retirarse).
Durante la negociación, el investigador, de acuerdo a métodos de análisis, contaba la frecuencia con que eran utilizados, por parte de los negociadores, ciertos comportamientos. En todas las 102 sesiones se recolectaron datos de interacción, mientras que en 66 sesiones se realizó análisis del contenido.
2-Cómo planifican los negociadores expertos, vs. los negociadores promedio.
La investigación arrojó los siguientes resultados:
a-Tiempo para planificar
No se encontró diferencia significativa entre el tiempo total dedicado a la planificación previa de la negociación, entre ambos grupos. Según Rackham, este descubrimiento debe verse con cautela ya que, a diferencia de otras conclusiones incluidas en el trabajo, esto se deriva de las impresiones de los negociadores sobre sí mismos, y no del comportamiento observado. Sin embargo, se puede concluir que no es la cantidad de tiempo para planificar lo que hace el éxito, sino cómo se emplea ese tiempo.
b-Exploración de alternativas.
Los negociadores expertos consideran un rango más amplio de resultados o alternativas (opciones) que los negociadores promedio, en una relación de 5 (expertos) a 2 (los promedio).
Los negociadores expertos se preocupan por toda la gama de posibilidades, tanto las que podría introducir él mismo como las que podría introducir la gente con la que negocia. Los negociadores promedio consideran pocas opciones. Una impresión de los investigadores, es que los negociadores promedio rara vez consideran alternativas que podrían ser presentadas por la otra parte.
c-Areas en común.
Aunque ambos grupos de negociadores tendían a concentrarse en las áreas de conflicto, los negociadores expertos dedicaban tres veces más atención a las áreas en común que los negociadores promedio. Este es un descubrimiento significativo y puede interpretarse de diversas maneras. Por ejemplo, que el negociador experto ya haya creado un clima de acuerdo, de manera que la concentración excesiva sobre el conflicto sea innecesaria. Igualmente, la concentración sobre las áreas en común puede ser la clave para crear un clima satisfactorio desde el principio. A la concentración relativamente alta sobre las áreas en común, se le reconoce como una estrategia efectiva en estudios de persuasión. Un negociador que desee imitar a negociadores exitosos, hará bien en poner atención especial en las áreas planificadas en común y no sólo en áreas de conflicto, sugiere el estudio.
d-Manejo del largo y el corto plazo.
Los estudios demostraron que, ambos grupos, se concentran de manera alarmante, según Rackham, en los asuntos a corto plazo aunque, en relación con los negociadores promedio, los expertos dedican el doble de su tiempo de planificación, y comentarios durante el intercambio, a consideraciones de largo plazo,
e-Definición de limites.
Los investigadores preguntaron a los negociadores sobre sus objetivos y registraron si sus propuestas se referían a objetivos de un solo punto, (por ejemplo, nosotros esperamos lograr 37, pero aceptaríamos un mínimo de 34). Los negociadores expertos eran significativamente más hábiles para establecer límites superiores e inferiores, para planificar en términos de un rango. En cambio, los negociadores promedio, tendían más a planificar sus objetivos en torno a un punto fijo. Una explicación aceptable, plantea el trabajo, se basa en que, el negociador experto, actúa con mas flexibilidad. El negociador promedio, incluso cuando tenía posibilidades de variar los términos de un acuerdo, se centraba en un objetivo establecido en un punto fijo en su mente. La conclusión es que parece preferible enfocar la negociación hacia objetivos que especifiquen un rango amplio de alternativas, en lugar de basar la planificación en un objetivo inflexible enfocado hacia un solo punto.
f-Planeación de la secuencia y de los asuntos.
El término Planeación da idea de un proceso de secuencias-poner una serie de eventos, o puntos en un orden. Por ejemplo, como en la técnica de la Ruta crítica. Según el estudio, los negociadores promedio, prefieren la planeación secuencial. Planifican el proceso de negociación en términos tales como Presentaré A, luego pasaré a B; después cubriré C y finalmente pasaré a D. Pero, para que la planeación secuencial tenga éxito, se requiere el consentimiento y cooperación de la otra parte que, en muchas negociaciones, no existía.
Los negociadores expertos, actuaban de forma diferente, consideraban el punto C, por ejemplo, como si los puntos A, B y D no existieran. Comparados con los negociadores promedio, tenían cuidado de no trazar vínculos secuenciales entre una serie de asuntos. Una ventaja evidente de la planeación por temas sobre la secuencial, es la flexibilidad. Al planificar la negociación es importante recordar que la secuencia de los temas en sí (a menos que se haya acordado en una agenda previa) puede ser sometida a negociación. Por ello, se sugiere en el trabajo, resulta de utilidad para los negociadores organizar su estrategia para la negociación frente a frente empleando la planeación por temas y evitando la planeación secuencial.
3-Comportamiento frente a frente.
Los negociadores expertos muestran una diferencia muy marcada en su comportamiento frente a frente, comparados con los negociadores promedio. Además de evitar utilizar determinados tipos de comportamiento, tienden a utilizar otros con una frecuencia significativa.
a-Irritadores.
Ciertas palabras y frases, que se emplean comúnmente durante la negociación, tienen poco valor para persuadir a la otra parte, pero en cambio, causan irritación. Probablemente el ejemplo más común, sea el término oferta generosa, que utiliza un negociador para describir su propuesta. Términos similares son: justo, razonable que. al utilizarse como un reconocimiento propio, irrita a la otra parte, porque implica que ésta es injusta, irrazonable, etc. En la investigación, los negociadores promedio, utilizaron 10,8 irritadores por hora de conversación, mientras los expertos utilizaron 2,3. La conclusión principal que se plantea en el trabajo es que: la mayoría de las personas falla en reconocer el efecto contraproducente de utilizar juicios de valor positivo acerca de sí mismos, y juicios negativos acerca de la otra parte.
b-Contraofertas.
Durante la negociación, es frecuente que una parte presente una propuesta y la otra responda inmediatamente con una contrapropuesta. Los investigadores descubrieron que los negociadores expertos hacían contraofertas inmediatas con mucho menos frecuencia que los negociadores promedio. Esta diferencia sugiere que, la estrategia común de recibir una propuesta con una contrapropuesta, puede no ser particularmente efectiva. Las desventajas de las contraofertas o contrapropuestas, según Rackham son:
- Introducen una opción adicional, a veces todo un asunto nuevo, que complica y opaca la claridad de la negociación.
- Son presentadas en un momento en que la otra parte tiene menos receptividad, al estar ocupada en su propia propuesta.
- Se perciben como bloqueos o desacuerdos por la otra parte, no como propuestas.
Estas razones, probablemente, explican por qué el negociador experto es menos dado a utilizar la contraoferta táctica, comparado con el negociador promedio.
c-Espirales de defensa / ataque.
Dado que la negociación, frecuentemente, incluye conflicto, los negociadores pueden irritarse y utilizar comportamientos emocionales. Cuando tal comportamiento se emplea para atacar a la otra parte, o para hacer una defensa emotiva, los investigadores lo califican como defensa/ataque. Una vez iniciado este comportamiento, la tendencia es que se forme una espiral de intensidad creciente: un negociador ataca, el otro se defiende, usualmente en una forma que el primero lo percibe como ataque. En consecuencia, el primer negociador atacará con mayor intensidad y así, sucesivamente, la espiral volverá a comenzar.
Los investigadores descubrieron que los negociadores promedio emplearon más de tres veces el comportamiento defensa/ataque que los negociadores expertos. Los negociadores expertos, si decidían atacar, no daban aviso y atacaban con fuerza. En cambio, los negociadores promedio, usualmente, empezaban su ataque suavemente, pasando después a ataques más intensos. Al hacer esto, posibilitaban que la otra parte elaborara su respuesta defensiva con la característica de la espiral defensa/ataque.
d-Etiqueteando (labelling) el comportamiento.
Los investigadores descubrieron que, los negociadores expertos, tendían a dar una indicación adelantada del tipo de comportamiento que iban a emplear. Por ejemplo, en lugar de sólo preguntar ¿Cuántas unidades hay?, dirían, ¿Puedo hacerle una pregunta?, ¿Cuántas unidades hay?, previniendo de este modo, que una pregunta estaba por aflorar. En lugar de sólo hacer una propuesta, ellos dirían Si pudiera hacer una sugerencia… y, detrás de este comentario previo, añadirían su propuesta. Los negociadores promedio eran significativamente menos inclinados a etiquetar su comportamiento. El único comportamiento que estaban más inclinados a etiquetar, era el desacuerdo.
La interpretación de los investigadores fue que, en general, anticipar el comportamiento ofrece al negociador las siguientes ventajas:
- Llama la atención de los oyentes sobre cuál puede ser su próximo comportamiento. De esta manera, puede ejercerse presión social para forzar una respuesta.
- Retarda la negociación, dando tiempo al negociador que utiliza la etiqueta para ordenar sus pensamientos y hacer que la otra parte disipe de su mente declaraciones previas.
- Introduce una formalidad. que reduce moderadamente la indecisión, manteniendo de esta manera la negociación a un nivel racional.
El negociador experto, sin embargo, evita etiquetar su desacuerdo. Mientras que el negociador promedio dirá, No estoy de acuerdo con eso. porque…, estableciendo con ello que está a punto de expresar su desacuerdo, el negociador experto tiende a comenzar con las razones y, al final, concluir con el desacuerdo.
Si etiquetar un desacuerdo resulta contraproducente, ¿Por qué el negociador ordinario lo utiliza con tanta frecuencia?, se preguntaron los investigadores. La respuesta que plantean es que, este comportamiento, refleja el orden en el que pensamos. Decidimos que un argumento que escuchamos es inaceptable y, sólo entonces, reunimos razones para demostrar: primero, desacuerdo; después, las razones. El negociador experto actúa al revés, primero las razones (análisis) y, al final, a manera de conclusiones, su desacuerdo.
e-Verificando la comprensión y resumiendo.
Los investigadores descubrieron que, dos comportamientos con una función similar, verificando la comprensión y resumiendo, (técnicas de la escucha activa, que comentamos en el artículo Saber escuchar) eran utilizados de manera más significativa por el negociador experto. Ambos comportamientos permiten aclarar las comprensiones erradas y reducen las equivocaciones.
Según los investigadores, el uso más frecuente de estos comportamientos por los negociadores expertos, también puede relacionarse con dos factores menos obvios.
- Reflejando. Algunos negociadores expertos tendieron a utilizar la verificación de la comprensión como una forma de conducta de reflejo devolviendo las palabras de la otra parte para obtener más respuestas- por ejemplo, ¿Entiendo que usted está diciendo que no ve ningún mérito en esta propuesta?.
- Preocupación por la ejecución. El negociador promedio, en su ansiedad por obtener un acuerdo, a menudo y a veces deliberadamente, falla en verificar el entendimiento o en resumir, se plantea en el trabajo. Prefiere dejar ambiguos algunos aspectos. Teme que al decir las cosas explícitas, podría hacer que la otra parte entrara en desacuerdo. Su objetivo principal es obtener un acuerdo.
El negociador experto, al contrario, tiende a observar mayor preocupación por la ejecución exitosa (como se pronosticó, a partir de los criterios de éxito al comienzo del trabajo). Comprueba y resume, para revisar cualquier ambigüedad en la etapa de negociación, antes que dejarla como riesgo potencial para la ejecución.
f-Haciendo preguntas.
El negociador experto hace significativamente más preguntas durante la negociación que el negociador promedio, en una relación que va del 21,3% de todo el comportamiento, en los expertos a un 9,6% en los negociadores promedio.
Muchos negociadores e investigadores han sugerido que las técnicas de preguntar son importantes para negociar con éxito. Entre las razones que se apuntan están:
- Suministran datos sobre el pensamiento y la postura de la otra parte.
- Conceden control sobre la discusión.
- Son alternativas más aceptables que el desacuerdo directo.
- Mantienen a la otra parte activa y reducen su tiempo de pensar.
- Pueden dar al negociador una pausa importante, que le permite ordenar sus propios pensamientos.
g-Comentarios sobre sentimientos.
El negociador experto, a menudo, es visto como una persona que juega sus cartas, y se guarda sus sentimientos para sí mismo. Los estudios de la investigación fueron incapaces de medir esto directamente, porque los sentimientos son, de por sí, inobservables, se plantea en el trabajo. Sin embargo, fue posible establecer una medida indirecta. Los investigadores contaron el número de veces que el negociador hizo declaraciones en cuanto a qué sucedía en su interior.
El negociador experto tiende a proporcionar más información sobre sus eventos internos que el negociador promedio. Esto contrasta con la menor cantidad de información que ofrece sobre eventos externos, tales como: hechos, aclaraciones, expresiones generales de opinión, etc. El negociador promedio, al contrario, proporciona como promedio dos veces más información de este tipo.
La revelación de lo que se siente puede o no ser genuina, pero da a la otra parte un sentimiento de seguridad. El negociador experto comenta sus sentimientos diciendo algo como: No estoy seguro de cómo reaccionar ante lo que usted acaba de decir.Me hace sentir incómodo, tengo mis reservas. ¿Puede ayudarme a resolver este dilema?.
Especialistas en procesos de comunicación, como Carl Rogers, plantean que, la expresión de sentimientos, genera confianza, sentimiento muy importante en una negociación.
h-Diluir el argumento.
La mayoría de las personas tienen un modelo de argumentar que se parece a una balanza. De hecho, muchos de los términos que utilizamos reflejan esto. Hablamos de inclinar la balanza a favor nuestro. Esta forma de pensar nos predispone a creer que hay algún mérito especial en la cantidad de argumentos (razones) que usemos. Si podemos encontrar cinco razones para argumentar nuestra posición pensamos que eso debe ser más persuasivo que utilizar solo tres. Los investigadores descubrieron que, el negociador experto, actúa de forma diferente, utiliza menos razones para respaldar cada uno de sus argumentos. Los estudios sugieren que, es una desventaja, presentar la mayor cantidad de razones, porque todas no tiene el mismo peso. Si un negociador proporciona cinco razones para respaldar su posición, y la tercera razón es débil, la otra parte explotará esto en su respuesta. Mientras más razones se presenten, más potencial para diluir la consistencia del argumento. La razón más débil será explotada por la otra parte. Un argumento débil generalmente diluye uno fuerte plantean los investigadores.
4-Revisando la negociación.
Los investigadores preguntaron a los negociadores qué tiempo empleaban posteriormente para revisar la negociación. Más de dos tercios de los negociadores expertos aseguraron que ellos siempre dedicaban tiempo, después de la negociación, para revisarla y considerar lo que habían aprendido. En contraste, menos de la mitad de los negociadores promedio hicieron la misma afirmación. El viejo principio de que, puede aprenderse más después de una negociación que durante ella, es practicado por los negociadores expertos.
Se observó, además, una interesante diferencia entre representantes de la gerencia y de los sindicatos. Los representantes de gerencia, con otras responsabilidades y presiones de tiempo, resultaron menos inclinados a revisar una negociación que los representantes de sindicatos. Al parecer, los negociadores de sindicatos, parecen aprender habilidades de negociación cuando participan en negociaciones reales, más rápidamente que los negociadores gerenciales, se señala en el trabajo..
Resumen sobre el comportamiento de los negociadores expertos.
- No se apreciaron diferencias notables entre el tiempo que dedican a la planeación de la negociación los negociadores expertos vs. los promedio. La diferencia está, al parecer, en cómo invierten el tiempo.
- En la planeación, las diferencias más significativas fueron las siguientes:
a-Los negociadores expertos consideran, en cada tema de negociación, más del doble de las alternativas, que los negociadores promedio.
b-Los negociadores expertos dedican tres veces más atención a las áreas comunes que los negociadores promedio.
c-Los expertos realizan el doble de comentarios sobre temas de largo plazo que los promedio.
d-Los expertos trabajan con un rango de límites (superior-inferior) más amplio que los promedio, que generalmente se centran en un punto fijo.
e-Mientras los negociadores promedio privilegian la planeación secuencial, los expertos practican la planeación por temas, lo que les proporciona más flexibilidad en la negociación.
- En los comportamientos frente a frente.
a-Los negociadores expertos evitan expresiones irritadoras y etiquetan (anticipan) su comportamiento, excepto en los desacuerdos en los que; primero, explican los argumentos y; al final, a manera de conclusiones, su desacuerdo. Los negociadores promedio actúan a la inversa; primero, expresan su desacuerdo y; al final, las razones.
b-Los expertos evitan las contrapuestas, que pueden generar la espiral defensa-ataque.
c-El 21,3% de todo el comportamiento de los negociadores expertos son preguntas, mientras los negociadores promedio dedican sólo el 9,6%.
d-Los expertos hacen el doble de intervenciones verificando la comprensión y resumiendo que los negociadores promedio. Con esto, no sólo logran mayor claridad en el proceso de intercambio, sino también en el aseguramiento de la ejecución.
e-Los negociadores expertos expresan sus sentimientos en mayor proporción que los negociadores promedio. A la inversa, hacen menos comentarios sobre factores externos que los negociadores promedio, es decir, proporcionan a la contraparte menos información que estos puedan utilizar.
- Después de la negociación, la mayoría de los expertos analizan los resultados y aprenden de los mismos. Menos de la mitad de los negociadores promedio utilizan esta práctica.
Este artículo es Copyright de su autor(a). El autor(a) es responsable por el contenido y las opiniones expresadas, así como de la legitimidad de su autoría.
El contenido puede ser incluido en publicaciones o webs con fines informativos y educativos (pero no comerciales), si se respetan las siguientes condiciones:
- se publique tal como está, sin alteraciones
- se haga referencia al autor (Alexis Codina)
- se haga referencia a la fuente (degerencia.com)
- se provea un enlace al artículo original (https://degerencia.com/articulo/como_actuan_los_negociadores_expertos/)
- se provea un enlace a los datos del autor (https://www.degerencia.com/autor/acodina)
Publicado en De Gerencia. Post original aquí.
Si te ha interesado este post, no olvides dejarnos tus comentarios. También apreciamos que los compartas con tus amigos y contactos en las redes sociales. Muchas gracias.
Me gusta:
Me gusta Cargando...
Share
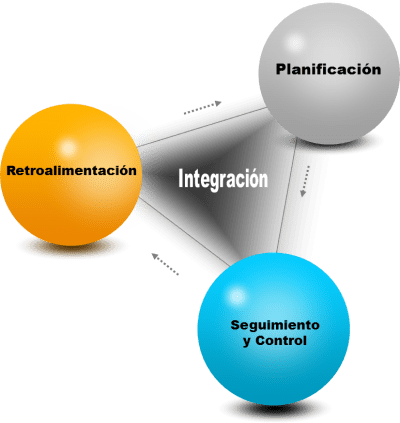

 Los conocimientos sobre administración se han nutrido, principalmente, de tres fuentes:
Los conocimientos sobre administración se han nutrido, principalmente, de tres fuentes: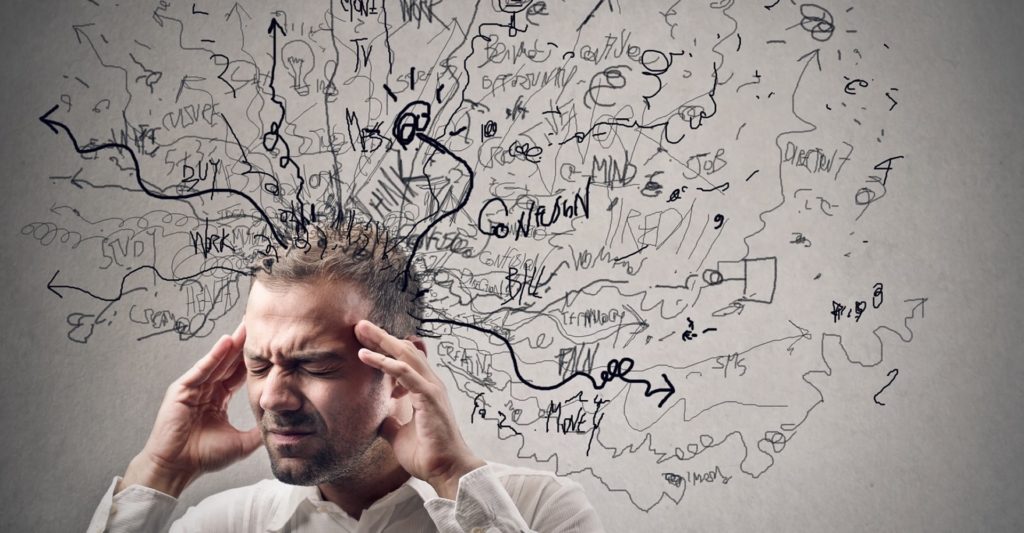
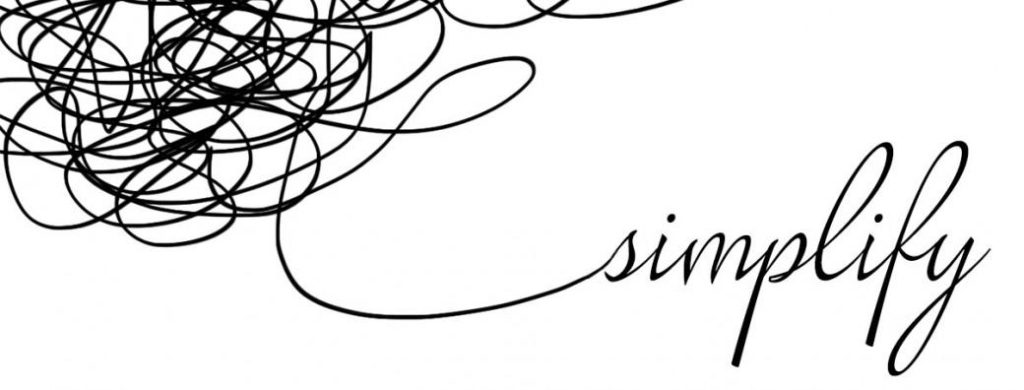
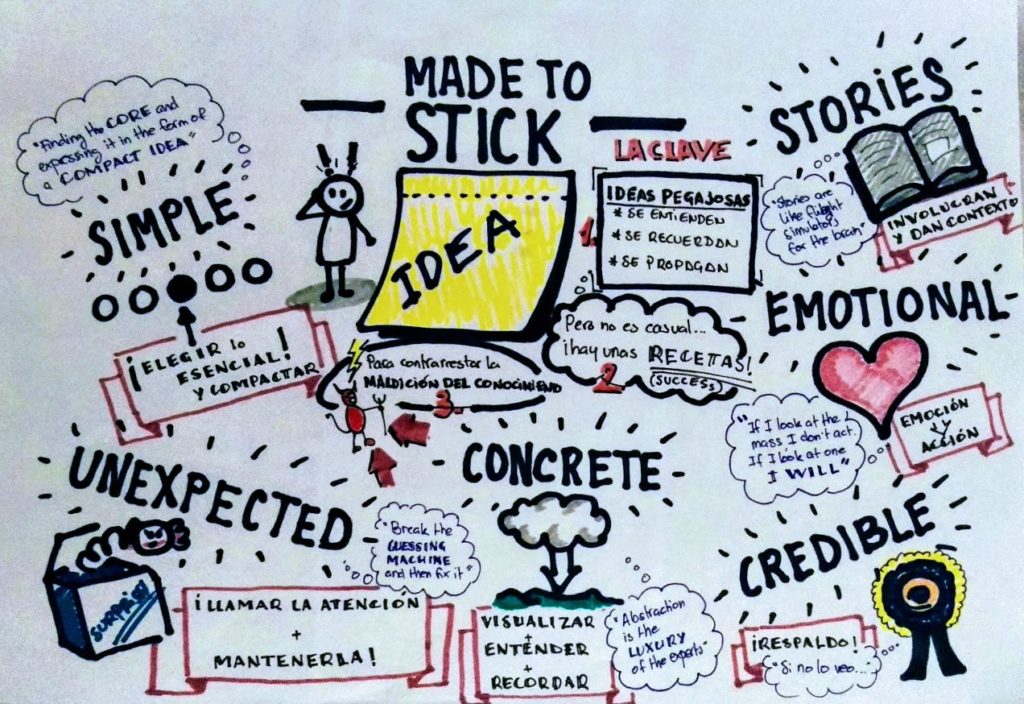
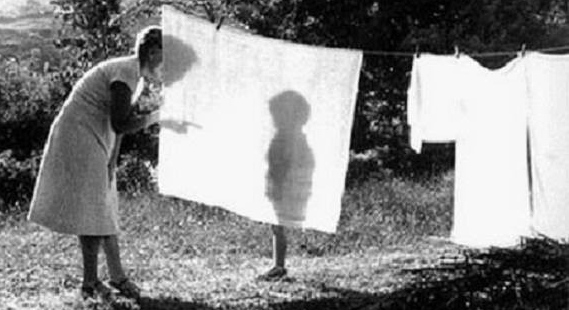




 Rosabeth Moss Kanter, titular de la cátedra Ernest L. Arbuckle de Administración de Empresas en la Harvard Business School y autora de numerosos libros, habla sobre los vínculos que existen entre el poder y la confianza, analiza los motivos por los cuales la impotencia corrompe y ofrece sus impresiones sobre su propio poder personal.
Rosabeth Moss Kanter, titular de la cátedra Ernest L. Arbuckle de Administración de Empresas en la Harvard Business School y autora de numerosos libros, habla sobre los vínculos que existen entre el poder y la confianza, analiza los motivos por los cuales la impotencia corrompe y ofrece sus impresiones sobre su propio poder personal.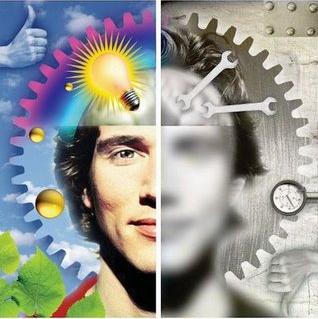 ¿Inteligencia Emocional?
¿Inteligencia Emocional?