Ya sea porque nuestro cerebro posee una capacidad limitada, o porque no siempre disponemos de toda la información que desearíamos o porque nos embarga la incertidumbre de las consecuencias de tomar una u otra decisión, por lo que en muchas ocasiones tomamos “atajos” mentales para llegar a la solución de los problemas. Estos atajos mentales que tomamos de forma inconsciente, en psicología se llaman “Heurísticos”, y nos ayudan a simplificar la gran cantidad de procesos mentales que llevamos a cabo constantemente y a hacer más llevadera nuestra vida diaria.
Y es que nuestro cerebro no es capaz de procesar toda la información que recibe a través de los sentidos, por lo que necesita hacer una selección de la misma. Cuando nuestros atajos mentales o heurísticos nos conducen a errores de conclusión, les llamamos sesgos cognitivos.
Todos sabemos que nuestra memoria no es perfecta, se difumina con el tiempo y fácilmente nos induce a errores inconscientes. Las investigaciones realizadas revelan que cuando evaluamos recuerdos para poder tomar decisiones sobre nuestro futuro, a menudo se muestran sesgados por los acontecimientos que son muy positivos o muy negativos, y es que tendemos a recordar los hechos insólitos o poco habituales más que acontecimientos diarios, cotidianos. La cusa es que el cerebro da mucha más importancia a los fenómenos extraordinarios o no tanta a usuales, seguramente debido a la importancia que estos tenían en el aprendizaje a lo largo de la evolución. Como resultado, ese sesgo de nuestra memoria afecta a nuestra capacidad de predicción en el futuro.
Para poder evitar ese sesgo se recomienda tratar de recordar el mayor número posible de eventos similares, de esta forma se pretende evitar caer en los extremos, a menudo poco representativos.
Falacia de planificación
Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a subestimar el tiempo que tardamos en terminar una tarea. Al parecer tendemos a planear los proyectos con cierta falta de detalle que nos permitiría la estimación de las tareas individuales. La falacia de la planificación no solo provoca demoras, sino también costos excesivos y reducción de beneficios debido a estimaciones erróneas.
Como dice el científico estadounidense Douglas Hofstadter hay que tener presente que “Hacer algo te va llevar siempre más tiempo de lo que piensas, incluso si tienes en cuenta la Ley de Hofstadter”
Ilusión de control
Este sesgo se encuentra detrás de muchas supersticiones y comportamientos irracionales. Es la tendencia que tenemos a creer que podemos controlar ciertos acontecimientos, o al menos a influir en ellos. Es gracias a este pensamiento que los humanos, desde tiempo inmemorial, creamos rituales y supersticiones que nos aportan cierta seguridad. Un ejemplo de la actualidad se puede ver en los deportistas que repiten ciertas conductas esperando que condicionen cosas como su capacidad de marcar goles, y que evidentemente depende de muchos otros factores objetivos.
Sesgo de apoyo a la elección
En el momento en que elegimos algo (desde una pareja a una pieza de ropa) tendemos a ver esa elección con un enfoque más positivo, incluso si dicha elección tiene claros defectos. Tendemos a optimizar sus virtudes y minimizamos sus defectos.
Efecto de percepción ambiental
Aunque nos parezca extraño, el ambiente que nos rodea ejerce una gran influencia en el comportamiento humano. Un ambiente deteriorado, caótico y sucio provoca que las personas se comporten de manera menos cívica, y también les inclina a cometer más acciones vandálicas y delictivas. Este efecto es la base de la “teoría de las ventanas rotas” estudiado por el psicólogo Philip Zimbardo.
Sesgo de disponibilidad
El sesgo heurístico de disponibilidad es un mecanismo que la mente utiliza para valorar qué probabilidad hay de que un suceso suceda o no. Cuando más accesible sea el suceso, más probable nos parecerá, cuanto más reciente la información, será más fácil de recordar, y cuanto más evidente, menos aleatorio parecerá.
Este sesgo cognitivo se aplica a muchísimas esferas de nuestra vida, por ejemplo, se ha demostrado que doctores que han diagnosticado dos casos seguidos de una determinada enfermedad no muy usual, creen percibir los mismos síntomas en el próximo paciente, incluso siendo conscientes de que es muy poco probable (estadísticamente hablando) diagnosticar tres casos seguidos con la misma enfermedad. Otro ejemplo es el de una persona que asegura que fumar no es tan dañino para la salud, basándose en que su abuelo vivió más de 80 años y fumaba tres cajetillas al día, un argumento que pasa por alto la posibilidad de que su abuelo fuera un caso atípico desde el punto de vista estadístico.
En el fondo consiste en sobreestimar la importancia de la información disponible (y extraer por tanto conclusiones erróneas). Las loterías por ejemplo, explotan el sesgo de la disponibilidad, y es que si las personas comprendiesen las probabilidades reales que tienen de ganar, probablemente no comprarían nunca más un décimo en su vida.
Este sesgo cognitivo consiste en una de autopercepción distorsionada, según la cual los individuos con escasas habilidades o conocimientos, piensan exactamente lo contrario; se consideran más inteligentes que otras personas más preparadas, están en la certeza de que son superiores de alguna forma a los demás, midiendo así incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Esta distorsión se debe a la inhabilidad cognitiva del sujeto de reconocer su propia ineptitud, debido a que su habilidad real debilitaría su propia confianza y autoestima. Por el contrario, los individuos competentes asumen, falsamente, que los otros tienen una capacidad o conocimiento equivalente o incluso superior al suyo.
Los autores de este descubrimiento David Dunning y Justin Kruger de la Universidad de Cornell, trataron de averiguar si existía algún remedio para nivelar la autoestima sobrevalorada de los más incapaces. Por suerte resultó que sí lo había: la educación. El entrenamiento y la enseñanza podían ayudar a estos individuos incompetentes a darse cuenta de lo poco que sabían en realidad.
Ya lo dijo en su momento Charles Darwin: “La ignorancia engendra más confianza que el conocimiento”.
Este es un sesgo cognitivo por el cual la percepción de un rasgo es influenciado por la percepción de rasgos anteriores en una secuencia de interpretaciones. O sea, si nos gusta una persona, tendemos a calificarla con características favorables a pesar de que no siempre disponemos de mucha información sobre ella, por ejemplo, pensamos de alguien que es simpático, y esto nos hace presuponer que ya conocemos otras características más específicas como: también es inteligente.
El mejor ejemplo para entender este sesgo son las estrellas mediáticas (actores, cantantes, famosos…) demuestran el efecto de halo perfectamente. Debido a que a menudo son atractivos y simpáticos, entonces y de manera casi automática, suponemos que también son inteligentes, amables, poseen buen juicio y así sucesivamente. El problema aparece cuando estas suposiciones son erróneas, ya que se basan a menudo en aspectos superficiales.

Esta tendencia parece estar presente incluso en todos los niveles sociales, tanto bajos como altos, incluyendo donde la objetividad es primordial. Por ejemplo, se ha demostrado que, de media, a la gente atractiva le caen penas de prisión más cortas que otros que fueron condenados por delitos similares.
Sesgo del poder corrupto
Seguro que a muchos no les va a de extrañar la realidad de este sesgo, que dice que hay una tendencia demostrada en la que los individuos con poder son fácilmente corrompibles, en especial cuando sienten que no tienen restricciones y poseen plena libertad. ¿Les suena de algo? Políticos, empresarios, actores famosos, deportistas de élite e incluso la realeza están llenos de casos de corrupción.
Sesgo de proyección
Este sesgo nos habla de la tendencia inconsciente a asumir que los demás poseen pensamientos, creencias, valores o posturas parecidas a las nuestras. Como si fueran una proyección de nosotros mismos.
Efecto del lago Wobegon o efecto mejor que la media
Es la tendencia humana a autodescribirse de manera favorable, comunicando las bondades de uno mismo y pensar que se encuentra por encima de la media en inteligencia, astucia u otras cualidades. Eso sí, si no se trata de una persona con problemas de autoestima, claro.
Sesgo de impacto
Este sesgo se refiere a la tendencia que tenemos a sobreestimar nuestra reacción emocional, sobrevalorando la duración e intensidad de nuestros futuros estados emocionales. Pero las investigaciones muestran que la mayoría de las veces no nos sentimos tan mal como esperábamos cuando las cosas no van como queremos, por ejemplo. Este sesgo es una de las razones por la que a menudo nos equivocamos en la predicción sobre cómo nos afectarán emocionalmente los acontecimientos futuros. Los estudios han demostrado que meses después de que una relación termine, las personas no suelen ser tan infelices como esperaban y que personas a las que le ha tocado la lotería, con el tiempo vuelven a su grado de felicidad habitual o que tenían antes de ganar el premio.
Efecto del falso consenso
Este efecto es parecido al antes descrito sesgo de proyección, y es que la mayoría de personas juzgan que sus propios hábitos, valores y creencias están más extendidas entre otras personas de lo que realmente están.
Heurístico de representatividad
Este heurístico es una inferencia que hacemos sobre la probabilidad de que un estímulo (persona, acción o suceso) pertenezca a una determinada categoría. Por ejemplo, si decimos que Álex es un chico joven metódico cuya diversión principal son los ordenadores. ¿Qué le parece más probable?, ¿que Álex sea estudiante de ingeniería o de humanidades?
Cuando se hacen preguntas de este tipo, la mayoría de la gente tiende a decir que seguramente Álex estudia ingeniería. Un juicio así resulta, según el psicólogo Daniel Kahneman de la aplicación automática (inmediata o no) del heurístico de representavidad. Suponemos que estudia ingeniería porque su descripción encaja con un cierto estereotipo de estudiante de ingeniería. Pero esto pasa por alto hechos como que, por ejemplo, los estudiantes de humanidades son mucho más numerosos que los de ingeniería, por lo que sería mucho más probable encontrar estudiantes de humanidades que se correspondan con esta descripción.
Este sesgo no solo es anecdótico, sino que forma parte del fundamento de ciertos prejuicios sociales. Por ejemplo, cuando juzgamos la conducta de un miembro de un determinado colectivo, como los inmigrantes, tendemos muchas veces a basarnos en estereotipos supuestamente representativos, ignorando datos objetivos de frecuencia y probabilidad.
Defensa de status
Este sesgo se refiere a cuando una persona considera que posee cierto status, tenderá a negar y a defenderse de cualquier comentario que lo contradiga, aun si para ello debe autoengañarse.
Prejuicio de retrospectiva o recapitulación
Es la tendencia que tenemos a ver los hechos pasados como fenómenos predecibles. Las personas sesgamos nuestro conocimiento de lo que realmente ha pasado cuando evaluamos nuestra probabilidad de predicción. En realidad este es un error en la memoria. De la misma manera que también tenemos tendencia a valorar los eventos pasados de una forma más positiva a como ocurrieron en realidad.
Error fundamental de atribución
Se refiere a la tenencia que mostramos a priorizar nuestras dotes personales para valorar nuestros éxitos y a atribuir a las circunstancias externas nuestros fracasos. En cambio cuando se trata de otra persona, la tendencia es la inversa, atribuimos a la suerte o la ayuda sus éxitos y a características internas sus fallos.
Sesgo de disconformidad
Es la tendencia que tenemos a hacer una crítica negativa a la información que contradice nuestras ideas, mientras que aceptamos perfectamente aquella que es congruente con nuestras creencias o ideologías. De este modo se produce una percepción selectiva por la cual las personas perciben lo que quieren en los mensajes de los demás o de los medios de comunicación. y es que por lo general las personas tendemos a ver e interpretar las cosas en función de nuestro marco de referencia. También tenemos más probabilidades de buscar información favorable a nuestras ideas que buscar información que desafíe nuestras ideologías o línea de pensamiento.
Efecto Forer o efecto de validación subjetiva
Es la tendencia a aceptar descripciones personales vagas y generales como excepcionalmente aplicables a ellos mismos, sin darse cuenta que la misma descripción podría ser aplicada a cualquiera. Este efecto parece explicar, por lo menos en parte, por qué tanta gente piensa que las pseudociencias funcionan, como la astrología, cartomancia, quiromancia, adivinación, etc., porque aparentemente proporcionan análisis acertados de la personalidad. Los estudios científicos de esas pseudociencias demuestran que no son herramientas válidas de valoración de la personalidad, sin embargo cada una tiene muchos adeptos que están convencidos de que son exactas.
Heurístico de anclaje y ajuste o efecto de enfoque
Este heurístico describe la tendencia humana a confiar demasiado en la primera información que obtienen para luego tomar decisiones: el “ancla”. Durante la toma de decisiones, el anclaje se produce cuando las personas utilizan una “pieza” o información inicial para hacer juicios posteriores. Una vez que el ancla se fija, el resto de información se ajusta en torno a ella incurriendo en un sesgo.
Por ejemplo, si preguntamos a unos estudiantes 1) ¿cómo de feliz te sientes con tu vida? y 2) ¿cuántas citas has tenido este año?, tenemos que la correlación es nula (según las respuestas tener más citas no alteraría el nivel de bienestar). Sin embargo, si se modifica el orden de las preguntas, el resultado es que los estudiantes con más citas se declaran ahora más felices. Es falto de lógica, pero al parecer, focalizar su atención en las citas hace que exageren su importancia.
Ilusión de frecuencia
Al parecer, cuando un fenómeno ha centrado nuestra atención recientemente, pensamos que este hecho de repente aparece o sucede más a menudo, aunque sea improbable desde el punto de vista estadístico. En realidad, esto ocurre porque ahora nosotros lo percibimos de forma diferente (antes no le prestábamos atención) y por lo tanto creemos erróneamente que el fenómeno se produce con más frecuencia. Ocurre también con los objetos,
Ilusión de la confianza
Este sesgo se trata de la confusión entre la confianza de quien nos habla con su credibilidad, de tal manera que percibimos a una persona como más creíble cuanta más confianza muestra en sus argumentaciones. La realidad es que las investigaciones han demostrado que la confianza no es un buen indicador, ni tampoco es una forma fiable de medir la capacidad o aptitud de una persona.
Punto de referencia o status-quo
Al parecer un mismo premio no posee igual valor para dos personas diferentes. Por ejemplo, si tengo dos mil euros y gano cien en una apuesta, lo valoro menos que si tengo quinientos euros y gano esos mismos cien en la apuesta. El punto de referencia es muy importante. Pero sus implicaciones pueden ser algo mayores, pues no sólo se trata de la referencia que tengo respecto a mi propia riqueza inicial, sino con la riqueza de mi círculo de personas cercano. Si alguien desconocido para mi gana cien mil euros en la lotería, yo no me veo afectado. En cambio, si los gana mi compañero de trabajo, me da la sensación de que soy más pobre y desgraciado, aunque no hubiera jugado a la lotería.
Efecto Bandwagon o efecto de arrastre
Este error consiste en la tendencia a hacer (o creer) cosas sólo porque muchas otras personas hacen (o creen) dichas cosas. Al parecer, la probabilidad de que una persona adopte una creencia aumenta en función del número de personas que poseen esa creencia. Se trata de un fuerte pensamiento de grupo.
Efecto Keinshorm
Es la predisposición a contradecir sistemáticamente las ideas o formulaciones que otra persona hace y con la cual no se simpatiza, sólo por este hecho, pues ya no deseamos que tenga la razón y estamos más predispuestos a no creer en sus palabras.
Suscríbete a nuestro canal YouTube
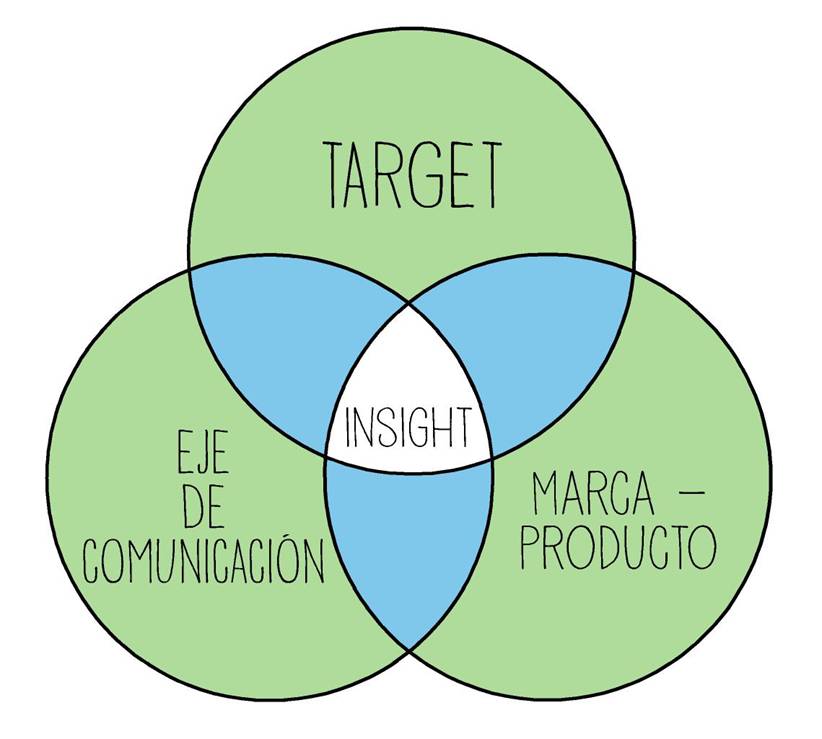
 ¿Te resulta familiar alguna de las siguientes situaciones?
¿Te resulta familiar alguna de las siguientes situaciones?
 Según se comprobó en un famoso experimento realizado por el premio Nobel Kahneman y su colega Amos Tversky, que está publicado en la revista
Según se comprobó en un famoso experimento realizado por el premio Nobel Kahneman y su colega Amos Tversky, que está publicado en la revista 
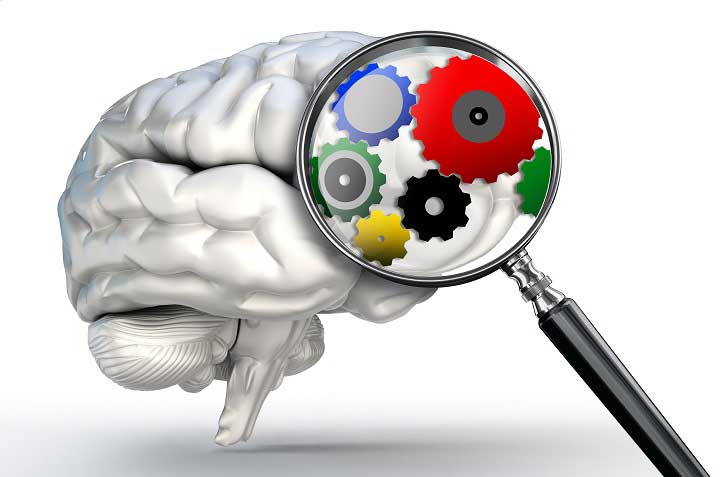

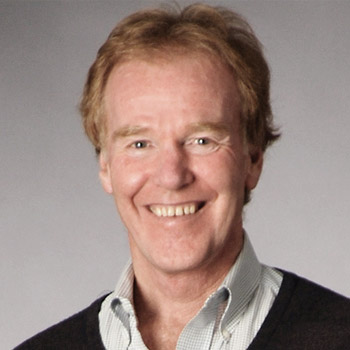 Por motivos de trabajo, y desde hace ya algunos meses, estoy investigando e implementando estrategias y prácticas para fomentar la innovación y la adaptación a cambios dentro de las organizaciones. También he estado dando clases del tema en en Master de Metodologías ágiles del IEBS. Es un tema a apasionante, por eso quiero compartir contigo algunos de mis aprendizajes y fuentes.
Por motivos de trabajo, y desde hace ya algunos meses, estoy investigando e implementando estrategias y prácticas para fomentar la innovación y la adaptación a cambios dentro de las organizaciones. También he estado dando clases del tema en en Master de Metodologías ágiles del IEBS. Es un tema a apasionante, por eso quiero compartir contigo algunos de mis aprendizajes y fuentes.

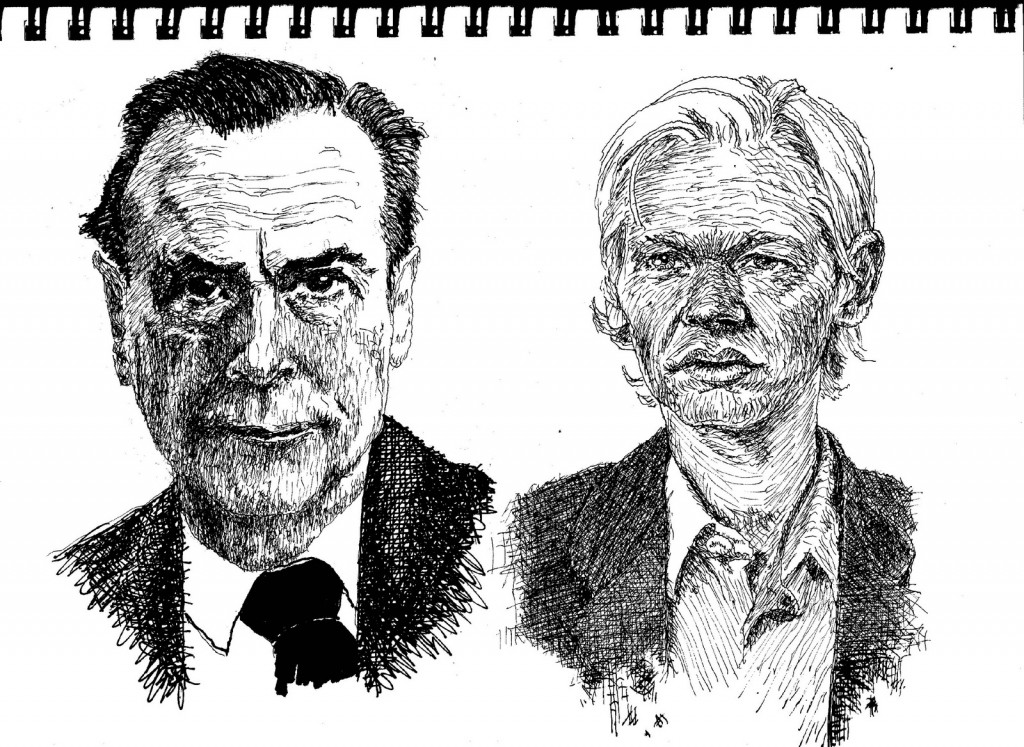



 Los errores en el procesamiento de la información reciben el nombre de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones son fruto de creencias irracionales sobre nuestro entorno e inciden en gran manera dentro de nuestra autopercepción, y por tanto de nuestra
Los errores en el procesamiento de la información reciben el nombre de distorsiones cognitivas. Estas distorsiones son fruto de creencias irracionales sobre nuestro entorno e inciden en gran manera dentro de nuestra autopercepción, y por tanto de nuestra